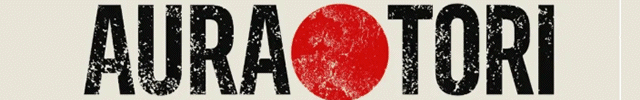La Tierra. Deidad de los pueblos precolombinos u originarios, como se les denomina ahora. Son los que aún conservan buena parte de los rituales de adoración y agradecimiento con que festejaban su relación con la naturaleza, de la cual se sentían parte, e interactuaban con ella, a través de una simbiosis de mutuo beneficio, cuyos modos aún siguen reproduciendo muchas de las etnias que perduran –casi olvidadas– hasta nuestros días.
¿Cuándo fue que se produjo la bifurcación de esa simbiosis, y los humanos empezaron a construir su sueño fantástico de dominación y preminencia sobre la naturaleza? Parece un dato perdido en el tiempo, difícil de precisar. “¿Cuándo fue el día en que malograste tu existencia Zabalita?”, como escribió Vargas Llosa, el de antes, en Conversación en la Catedral.
El antropocentrismo edificó una preponderancia, casi prepotente, del hombre sobre la naturaleza, que lo llevó a considerarla un recurso del cual debía servirse para satisfacción de una ambición sin fin, en cuyo cometido no están ausentes justificaciones que redundan hasta en lo divino.
Justificaciones como aquellas que plantean que todos los esfuerzos están dirigidos a hacer más eficiente el sistema productivo para acabar con el hambre en el mundo. Que se realizan esfuerzos denodados en aras de una producción ambientalmente sustentable. Todos estos argumentos han terminado siendo discursos vacíos, de una mendacidad hiriente.
Lo cierto es que cada vez hay más hambre en el planeta, que millones de habitantes viven en el más absoluto desamparo y que el sistema productivo ha alcanzado niveles de eficiencia que sobrepasa la capacidad de consumir de miles de millones, que han quedado afuera del sistema y pululan por el planeta en migraciones forzadas, por el deterioro de sus hábitats que se tornaron inservibles para el desarrollo de la vida.
Esta es una oportunidad propicia, a 50 años del primer Día de la Tierra, para demostrar las virtudes de la solidaridad, asumirla en toda su dimensión y enviarles un mensaje a los líderes mundiales, para que de una vez realicen acciones concretas para frenar el cambio climático, el deterioro de la biodiversidad y garantizar la protección del medio ambiente. En concreto, reconstruir un mundo más amable con la vida.
La pandemia que hoy nos sacude deberíamos también pensarla como una oportunidad para modificar nuestro sistema de producción y consumo.
Hace ya más de un mes que se declaró la pandemia de la COVID-19. En principio pareció ser solo una crisis sanitaria, para posteriormente englobar a la economía, lo social y por consiguiente a la cultura.
Ya se ha dicho en esta columna que habrá que repensar nuestra manera de estar en el mundo y que, además, será necesario revisar la conducta antrópica, que nada será igual, y que también es deseable que así sea.
Los “mercados” no pueden seguir siendo los rectores del mundo, ya que ha quedado demostrado su rotundo fracaso. Es un mito que deberá ser sepultado, si es posible, boca abajo. Amortajado de mezquindad, odio y avaricia.
El pavoroso sacudón que transitamos por estos días debería, razonablemente (si los humanos somos dignos de esa adjetivación), conducirnos a una nueva forma de vivir en comunidad. Una manera que nos permita construir un sistema social más justo, revestido de humanidad, que respete al medio ambiente y en la que la vida sea el bien supremo a proteger.