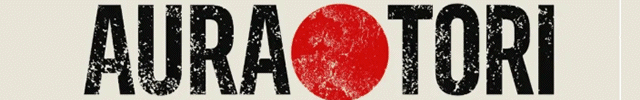Suena la alarma. Martina Aragón despierta. Revisa los últimos mensajes de WhatsApp que entraron a la medianoche, abre las notificaciones de Instagram, mira cuatro o cinco historias. Se levanta y va al baño sin hacer ruido. Es muy temprano, todavía. Desde que se declaró la cuarentena todos los horarios se han corrido y ahora el día, para los padres, empieza cerca de las nueve.
Se asoma por la ventana y siente el frío con sólo mirar el color pálido del aire. La calle desierta parece una postal de otra época, de cuando no había autos, ni gente. Se prepara un café con leche que calienta en el microondas y se lo lleva a la pieza junto con tres galletitas dulces. Si la madre estuviese despierta le diría que coma más, que el desayuno es la comida más fuerte del día. Pero la madre duerme, y el padre también. Y la ciudad.
En la silla quedó el jumper hecho un bollo de unos días atrás. Las medias, escondidas debajo de la cama, divorciadas de los zapatos, parecen revelarse ante la situación. Martina se viste a desgano. Primero la camisa blanca, arrugada pero limpia, casi sin uso. Después se pone el jumper con el ruedo por debajo de las rodillas, y finalmente, antes de arrastrarse para alcanzar las medias, decide expresar su rebeldía y participar en pantuflas. Se peina mientras prende la computadora. El pelo bien estirado y recogido con una colita que deberá ser de los colores característicos, esa es la condición. No es que le importen los requisitos a esta altura de año. Si aún respeta los ítems de la vestimenta es por nostalgia anticipada al estar en el último año.
Acomoda la computadora de tal modo que la cámara no tome nada del desorden que tiene en el cuarto. Apenas la pared blanca detrás, una forma de transformar su pieza en un lugar imposible de identificar.
Abre el Zoom, pone el número de ID, la contraseña y espera que la docente de matemáticas la acepte. La cámara deberá estar encendida y cumplir con todos los requisitos reglamentarios para dar el presente.
En el primer encuentro la profesora había sido contundente. “Las reglas son las reglas”, había dicho. “Nada de lo que está pasando tiene porqué alterar los hábitos institucionales. A fin de cuentas, el hábito hace al monje”.
La profesora explica cómo se desarrollará la clase: ella expondrá el tema del día y después habilitará los micrófonos para las preguntas correspondientes. “Esto es una clase”, aclara. “Como si estuviéramos en el colegio. De modo que nadie podrá levantarse ni desaparecer del cuadrado correspondiente. Si alguien lo hiciera, se le pondrá el ausente”. Se pone los anteojos para ver de cerca. Lee en un papel los apellidos de los chicos a medida que busca en los cuadraditos de la pantalla para cerciorar el presente.
Terminada la tarea administrativa acerca un pizarrón que hasta el momento descansaba a sus espaldas. Toma una tiza blanca y empieza a garabatear números y ecuaciones. Después pondrá el pizarrón frente a la cámara e irá explicando lo hecho como si se tratara de una voz en off. No quiere que le vuelva a suceder lo mismo que en los primeros encuentros, donde los chicos le hacían perder mucho tiempo con comentarios sobre el coronavirus y la cuarentena que sólo conducían a una catarsis emocional, maniobras distractoras para alterar el normal desarrollo de una clase. Su ética profesional, ante todo, le indica que más allá de la situación irregular en la que están viviendo a causa de la pandemia, ella está allí, frente a los chicos, para enseñar matemáticas. Para eso se preparó, para eso le pagan y eso es lo que hará.
El alumnado deberá entender que esto se trata de una solución de compromiso, que prontamente todo volverá a la normalidad, que ya se está trabajando en el nuevo protocolo con claros avances en donde la docente ha tenido mucha participación. La idea de rociar con alcohol a cada alumno que ingrese a la institución y hacerles firmar cada día una declaración jurada, así como la permanencia del barbijo bien colocado durante toda la jornada, fue de ella.
Además, el alumnado deberá entender que esto se trata de una solución de compromiso, que prontamente todo volverá a la normalidad, que ya se está trabajando en el nuevo protocolo con claros avances en donde la docente ha tenido mucha participación. La idea de rociar con alcohol a cada alumno que ingrese a la institución y hacerles firmar cada día una declaración jurada, así como la permanencia del barbijo bien colocado durante toda la jornada, fue de ella. También es de su autoría la idea de pintar círculos en el patio que será el perímetro de cada alumno en los minutos de recreos. “Así –había explicado la docente a los inspectores que aprobaron entusiasmados–, los chicos tendrán su espacio de esparcimiento y podrán tomar aire puro sin la necesidad de permanecer con el barbijo. Una vez que suene el timbre de retorno al aula, lo harán de a uno y respetando la distancia”.
Terminada la exposición la profesora autoriza hablar a Mansilla que está levantando la mano. El estudiante pregunta para qué sirve todo esto si ya el ministro dijo que este año nadie iba a repetir. La profesora, que percibe cada palabra de Mansilla como impregnada de provocación, le responde con que el saber no ocupa lugar y que es necesario para defenderse en la vida.
Balbín pide la palabra para decir que él tiene decidido qué carrera seguir y que la matemática no le servirá en nada. La profesora, que centra la atención en la desprolijidad de la corbata, no escucha el comentario. Todos los sentidos son arrastrados por ese primer botón de la camisa desprendido y la corbata tironeada hacia un costado. “Primero acomódese la camisa y la corbata, Balbín. No puede pedir la palabra en esas condiciones”.
En el extremo superior derecho de la pantalla, la profesora descubre a García que está con la cabeza gacha. “García, ¿qué le pasa? ¿Está mirando el celular? Levante la cabeza y mire al frente”. García termina de escribir “estoy en calzoncillos” en el grupo de WhatsApp del curso y recién entonces, con una risa contenida, levanta la mirada.
Todavía falta un rato para que termine la clase, pero varios cuadrantes se van agrandando en la pantalla a causa de que otros tantos se están desconectando. Las estériles advertencias sobre la media falta sólo generan material para los memes en el grupo de WhatsApp.
Montenegro levanta la mano y todos saben que se mandará la parte. Cuando tiene la palabra ralentiza la voz y cambia a un tono más grave. Simula tener mala conexión y todos estallan en carcajadas exageradas. La profesora, sin herramientas confiables para reprender, solo atina a decir “No se haga el gracioso, quiere” y vuelve sobre el pizarrón diciendo que escribirá la tarea y que, por culpa del gracioso de Montenegro, agregará dos puntos.
Los pocos que quedan en el Zoom se desconectan. Cuando la profesora termina de escribir la primera consigna vuelve hacia la pantalla y se ve a sí misma. Un espejo fallido que le ofrece una imagen pixelada.