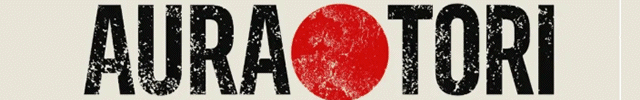Por Andrea Fabiana Dematey. Marta murió a los 88 años esperando justicia. No murió esperando un milagro, ni un favor, ni un privilegio. Murió esperando algo tan elemental como el reconocimiento pleno de lo que le pertenecía por derecho. Murió esperando que el tiempo de la justicia no fuera más lento que el tiempo de una vida.
Durante años, esta mujer vio cómo los bienes que eran suyos —fruto del trabajo de su esposo y de ella, de su historia, de su esfuerzo— quedaban atrapados en expedientes, trámites, demoras y silencios. La justicia, esa palabra que solemos escribir con mayúscula, nunca terminó de abrirle la puerta. No llegó a ver resuelto aquello que condicionó su autonomía, su tranquilidad y su dignidad en los últimos años. La ley existía, los papeles también. Lo que no existió fue la urgencia ni su necesidad de ser escuchada.
Pero la injusticia no fue solo institucional. Fue también íntima, familiar y dolorosamente cotidiana. Tres de sus hijos se ausentaron, durante más de una década no la visitaron, no preguntaron, ni se hicieron cargo. El abandono no siempre grita; a veces se manifiesta en el silencio prolongado, en la ausencia que se vuelve costumbre, en la comodidad de mirar hacia otro lado mientras el peso recae sobre una sola persona.
No llegó a ver resuelto aquello que condicionó su autonomía, su tranquilidad y su dignidad en los últimos años. La ley existía, los papeles también. Lo que no existió fue la urgencia ni su necesidad de ser escuchada.
De sus cuatro hijos, solo una estuvo a su lado cuando el tiempo y la fragilidad comenzaron a pesar, haciéndose cargo de ella con una entrega constante. Su hija, junto a sus dos nietos, la acompañaron, la cuidaron y la consolaron durante más de una década, demostrando que la familia no siempre se mide por la cantidad de personas presentes, sino por quienes eligen quedarse y sostener, incluso cuando hacerlo implica renunciar a mucho. Fue una mujer que, con el paso de los años, conoció tanto el dolor profundo del abandono como la fortaleza silenciosa que nace de la resiliencia.
Retomando el concepto, no se trata de “tres impresentables” como un exabrupto emocional. Se trata de tres hijos que, de manera sistemática y consciente, ejercieron violencia patrimonial, psicológica y simbólica sobre su propia madre.
Hubo un día —que debería avergonzarnos como sociedad— en que esta mujer de avanzada edad fue literalmente echada de su hogar. Quedó sentada en una escalera, indefensa, rodeada de bolsas de consorcio con lo poco que pudo rescatar. Lo demás había desaparecido. No fue solo despojada de un techo, fue despojada de su historia, de sus objetos, de su intimidad. Y nadie respondió por eso.
El abandono no siempre grita; a veces se manifiesta en el silencio prolongado, en la ausencia que se vuelve costumbre, en la comodidad de mirar hacia otro lado mientras el peso recae sobre una sola persona.
También fue privada de vínculos. No la dejaron conocer a sus nietos. No por falta de amor de su parte, sino por la decisión deliberada de quienes usaron a los niños como instrumento de castigo y control. El mismo control que terminó provocando la ruptura de su matrimonio, aislándola aún más, debilitando su red afectiva, empujándola a una soledad que no eligió.
En los ámbitos donde debía ser protegida, fue deshumanizada. En las audiencias judiciales no fue nombrada como madre, sino como “la señora”, como si el vínculo filial pudiera borrarse con una fórmula burocrática. Su apellido reemplazó su historia. Su rol fue negado. Y en uno de los episodios más crueles, uno de sus propios hijos llegó a decir que “hacía tiempo que estaba muerta” y que “se comprara el cajón”. No es una metáfora. Es una frase real. Y es también una muestra brutal de cómo se puede matar simbólicamente a una persona mucho antes de su muerte física.
La justicia tardía no es justicia. Es una forma más de negación. Y cuando esa tardanza priva a alguien de vivir con libertad lo que le corresponde, el daño ya no es solo legal: es humano. No hay fallo que repare lo que no se vivió, ni sentencia que devuelva la paz que se postergó demasiado.
Esta historia no es una excepción. Es un espejo incómodo de una sociedad que tolera que los procesos se eternicen, que naturaliza que los adultos mayores esperen, que minimiza el valor del cuidado y que mira con indiferencia el abandono cuando ocurre puertas adentro de una familia. Nos preguntamos por qué tantas personas mueren con asuntos sin resolver, con derechos inconclusos o vulnerados, con heridas abiertas. Tal vez la respuesta esté en un sistema que no entiende que el tiempo, para quien envejece, no es infinito.
También es tiempo de interpelarnos como sociedad sobre el valor del cuidado. ¿Quién cuida a quienes nos cuidaron? ¿Por qué el compromiso de una sola persona parece suficiente excusa para que otros se desentiendan? El cuidado no debería ser un sacrificio solitario, ni una carga invisible, ni una obligación moral impuesta al que no se fue.
Esta mujer tenía deseos claros. Quería justicia. Quería pasar sus últimos años con lo que era suyo, disfrutar de sus propias cosas, decidir libremente sobre sus bienes. No quería venganza. Quería autonomía. Quería dignidad. Nunca mendigó cariño ni reconocimiento. Solo pidió lo que le correspondía por derecho y por vida.
Ni siquiera pudo despedirse de quien fue su esposo. Le negaron ese último gesto de humanidad. Aun así, sobrevivió a una pandemia, sostuvo la esperanza de seguir viviendo, de recuperar algo de paz. Creyó que la justicia llegaría a tiempo. No fue así.
Mientras tanto, sus hijos se autonombraron administradores de bienes que no les pertenecían, acosaron a inquilinos, manipularon contratos y dilataron procesos judiciales con un objetivo evidente: que el tiempo hiciera su trabajo. Y lo hizo. La justicia tardó lo suficiente como para no llegar.
La pregunta que queda no es solo cómo pudo pasar, sino cuántas veces más está pasando ahora mismo. Cuántos adultos mayores siguen esperando resoluciones que nunca llegan. Cuántas personas mueren sin poder decidir sobre su propia vida porque alguien encontró en la demora judicial una herramienta de poder.
Esta mujer murió sin ver justicia. Pero su historia no debería morir con ella. Debería incomodarnos, impulsarnos, obligarnos a repensar un sistema judicial que llega tarde y un entramado social que a veces nunca llega. Porque cada expediente demorado tiene un rostro, una edad, una vida que no espera. Y porque la dignidad, cuando se posterga, también se pierde.
* Cualquier semejanza con situaciones o personas concretas es meramente contextual. Esta nota no pretende individualizar conductas, sino interpelar prácticas y silencios que, cuando se repiten, terminan convirtiéndose en una forma más de injusticia.