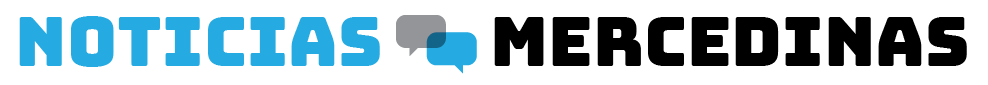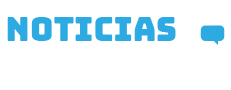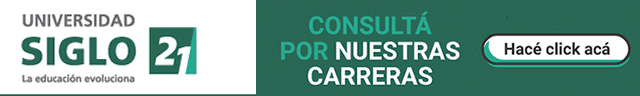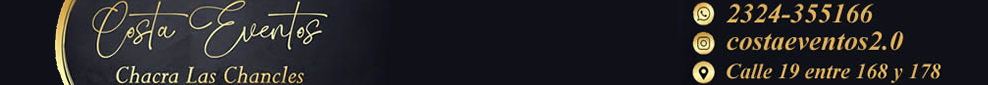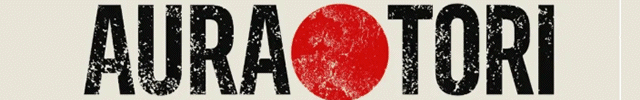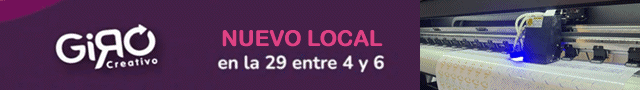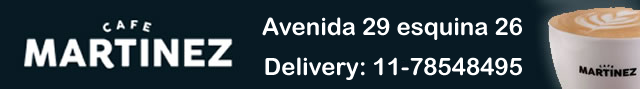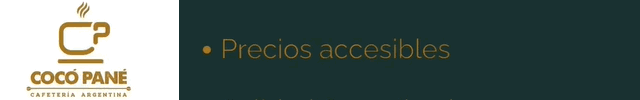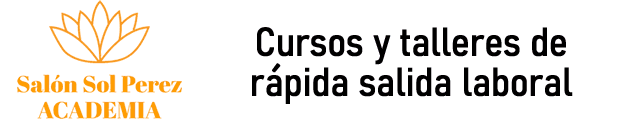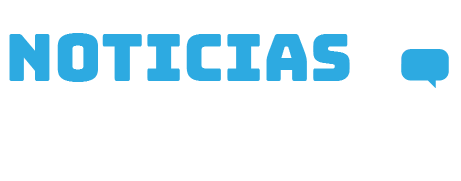El 2º Congreso Nacional de Educación en Mercedes acogió una de las ponencias más críticas y movilizadoras del encuentro. Poco antes del cierre de la jornada, la licenciada en Psicopedagogía y Psicología Social Mariana Wassner (Fórum Infancias CABA) presentó su conversatorio «Patologización de las infancias: ¿qué aporta un diagnóstico a la escuela?», alertando sobre la crisis que atraviesan los niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar.
Wassner –que fue presentada por la profesional de la psicopedagogía local y docente, licenciada Florencia Carrere— centró su crítica en el fenómeno de la patologización y medicalización de la infancia, y en la pregunta que, según observó, se repite en las instituciones educativas: «¿Qué tiene este niño o esta niña o este adolescente?»
La mercedina explicó en principio que estas preocupaciones en profesionales locales y de la región dio origen a la creación de la sede Fórum Infancias Suipacha-Mercedes en agosto del año pasado.
Lo cierto es que la red federal Forum Infancias, que funciona desde hace años con 32 sedes en Argentina y presencia internacional, surgió de la necesidad de enfrentar la «creciente demanda» de las escuelas por diagnósticos, a menudo acompañados de la solicitud de medicalización para que los alumnos puedan «habitar las aulas».

La psicopedagoga retomó la frase de una referente de la Red, Gisela Untoiglich, al afirmar que los diagnósticos en la infancia deben escribirse «con lápiz», ya que detrás de una etiqueta, los niños a menudo quedan «encasillados».
«Las etiquetas están para los cuadernos, están para los frascos, están para los productos… Lejos de plantear qué le pasa, [la etiqueta] le ponen un cartel haciéndonos creer que sabemos quién es,» enfatizó Wassner.
Un contexto de «extrema crueldad»
La especialista enmarcó el fenómeno de la patologización en un contexto social y epocal de «extrema crueldad» y «violencia verbal explícita naturalizada». La crisis se agrava, según la ponente, por el «cercenamiento de políticas públicas de cuidado a nivel nacional», mencionando ejemplos como el vaciamiento de organismos clave para la infancia y la diversidad (Garrahan, CONICET, discapacidad).
Ante esta realidad, Wassner cuestionó duramente la lógica que opera en las escuelas, donde la pregunta «¿Qué tiene el chico?» reemplaza a la pregunta fundamental: «¿Qué le pasa?» (¿Qué le sucede a este niño?).
La ponencia abordó la proliferación de siglas diagnósticas (TEA, TOC, TOD, TEL y las relacionadas con la Ley DEA, como dislexia y disgrafía), que a menudo se defienden desde un supuesto «origen neurobiológico». La psicopedagoga desafió este enfoque simplista.
El mito del origen neurobiológico y la corresponsabilidad
La ponencia abordó la proliferación de siglas diagnósticas (TEA, TOC, TOD, TEL y las relacionadas con la Ley DEA, como dislexia y disgrafía), que a menudo se defienden desde un supuesto «origen neurobiológico». La psicopedagoga desafió este enfoque simplista.
«Podemos pensar tranquilamente que dos niños pueden padecer un mismo trastorno… y, sin embargo, uno se alfabetiza y el otro no. Entonces, nunca es una sola cosa,» argumentó, pidiendo pensar desde el «pensamiento complejo» y un paradigma «multifactorial» y «multicausal».
Frente a la tendencia a buscar culpables —la familia, el niño, la maestra o la escuela—, Wassner propuso dejar de lado la lógica del juzgamiento para construir corresponsabilidades. La problemática del niño en la escuela, afirmó, es un problema del niño, de su familia, de la escuela y «del sistema que la sostiene en un marco social y epocal.»
Leer y escribir es un acto político y de pensamiento
En su rol de psicopedagoga, Wassner dedicó una parte fundamental de su disertación a la alfabetización, desvinculándola de métricas de velocidad (como leer 23 palabras por minuto) o métodos puramente fonológicos que reducen la lectura a una técnica de descifrado.
- Crítica al modelo reproductivista: Rechazó la idea de que la escritura es solo transcribir fonemas a grafemas, y que el niño es una «máquina de almacenar información».
- Aprendizaje como construcción: Sostuvo que el aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso constructivo que implica la comprensión y es un acto de pensamiento.
- Un acto político: Finalmente, citando a Francesco Tonucci, afirmó que el propósito de la enseñanza es formar «sujetos usuarios autónomos del lenguaje» que se conviertan en «un ciudadano autónomo».
La especialista concluyó que la escuela, aunque ya no es el «templo ideal» del saber, sigue siendo un lugar de encuentro, de armado de tramas y de construcción de aprendizajes, y que «quien ingresa a la escuela siempre sale transformado» (Silvia Bleichmann, doctora en psicoanálisis, psicóloga y socióloga, intelectual y librepensadora argentina). La tarea de los docentes y profesionales es sostener esa potencia.

Un cierre poético
La intensa exposición de la psicopedagoga Mariana Wassner en el Congreso de Educación de Mercedes, que alertó sobre la medicalización de los niños, culminó con una profunda reflexión sobre el lenguaje, el rol de la escuela y la necesidad de la poesía para generar un cambio cultural.
Wassner prefirió hablar de «convivencia» en lugar de «inclusión», argumentando que la inclusión supone la exclusión, mientras que la convivencia «supone el ejercicio de la pluralidad». En este marco, abogó por abrir espacios de diálogo y, sobre todo, recuperar la metáfora y lo poético en el discurso cotidiano.
La especialista destacó que la metáfora no es solo un recurso literario, sino una forma de «decir con palabras algo diferente» que permite «dar un rodeo» y «paliar esta crueldad» social.
Wassner dio ejemplos concretos en la comunicación con las familias: «Una cosa es decirle a los padres: ‘Bueno, la verdad es que su hijo no presta atención, se porta mal, es disruptivo…’ y otra cosa es decir: ‘Estoy preocupada por tu hijo, porque no sé qué le está pasando’.» Este cambio de enfoque, centrado en la preocupación y no en el juicio, es la clave de lo metafórico y poético.
Para cerrar su reflexión, citó un conmovedor texto de la escritora Marie Gouriec, quien define la poesía en términos de la existencia más genuina y vital: «La poesía es la existencia en su estado de inversión más vital, más genuino. Es una pregunta… ¿Acaso alguien pregunta qué es el agua, qué es el pan, qué es el vino? No hay mayor acto de supervivencia que el dominio de escribirse.»
Tras la ovación a la disertación, el cierre de la presentación del Fórum Infancias Suipacha-Mercedes se transformó en un emotivo acto musical.
María Florencia Chena —psicopedagoga, educadora y miembro de la sede local— interpretó la canción «Cuídame», del cantautor canario Pedro Guerra, acompañada por el reconocido músico Santiago Bustos Berrondo en guitarra.
La elección del tema sirvió como la perfecta conclusión a las ideas del Fórum: un llamado al afecto y a la responsabilidad en el cuidado de la niñez, que resuena con la necesidad de una mirada más humana y menos diagnóstica en la educación.