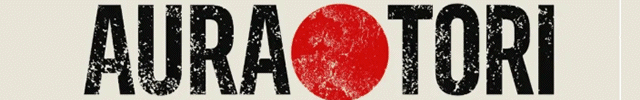Por Oscar Dinova
¿Cuánto dura una guerra?
¿Cuánto es el tiempo real de una contienda? ¿El estricto período del conflicto?
¿Es el espacio del tiempo en que las pasiones humanas se convierten en trituradoras de cuerpos y almas o el ciclo de vida de los sobrevivientes?
¿Cuál es, además, la geografía, explícita o encubierta, en que dos contendientes pretenden aniquilar al adversario, al precio, -propio y ajeno- que haya que pagar? ¿Será el territorio de la batalla o las mentes y voluntades de los actores involucrados?
¿Cuándo se acallan, definitivamente, los tambores de la guerra?
¿Es cuándo se extinguen las generaciones que fueron protagonistas o al terminar una cruenta etapa política y dar paso a otra, bien diferente?
Son preguntas y cuestiones nada fáciles de responder.
Las contiendas humanas son mucho más extensas que el riguroso lapso de combate, o el transcurso de una persecución encarnizada.
Me refiero a las secuelas, que se aferran a las entrañas de los protagonistas, como recalcitrantes callos invisibles durante el resto de sus vidas y que transforman, -no pocas veces- ese dolor en resentimiento y también en desesperanza.
Y hablo también del sentir de una sociedad y los mensajes de los líderes que impactan en ella.
Hace escasos días, el actual Presidente, Alberto Fernández, invitó a la sociedad argentina a “dar vuelta la página” de la última gran tragedia de la violencia política y estatal que cabalgó sangrientamente sobre la bisagra de los años ’70 y ’80. Su argumento más tangible fue que la totalidad de los oficiales de los cuerpos actuales de las fuerzas armadas se han formado en el período democrático. Era en ocasión del envío de una fuerza de paz argentina a la lacerada isla de Chipre.
Poco importaron sus intenciones.
Fue lapidado a los pocos minutos por organismos de Derechos Humanos que lo trataron de “negacionista” de la Dictadura y que pretendía con estos conceptos matar definitivamente a las víctimas de aquel horror. No fueron sus palabras y menos su intencionalidad, pero eso poco importó.
Hemos vivido, desde entrado este nuevo siglo hasta hoy, en una continuidad de la confrontación que nos lastimara indescriptiblemente como sociedad hace ya más de 4 décadas.
Desde las más altas esferas de gobierno se enviaron discursos inflamados de retórica y se derramó una lectura sesgada de los hechos políticos de los ’70 para volcar a anchos estamentos de la sociedad a una postura poco reflexiva, nada esperanzadora, maniatando las capacidades creativas de las nuevas generaciones y atándolas a pretendidos horizontes de justicia e igualdad, que poco tuvieron que ver con los comportamientos –públicos y personales– de los mismos gobernantes que las impulsaban.
Instalaron a toda una sociedad en un estado de conflicto y beligerancia permanentes.
Los productores rurales, los medios de prensa, la oposición política, las instituciones más diversas, la familia y los amigos pasaron a ser tratados de enemigos, con las adjetivaciones más duras, grotescas y ampulosas que cada uno pudiera leer y escuchar. Se realizaron parodias de tribunales populares, se destrataba a la alternancia de un gobierno constitucional como basura y reitero, enfáticamente, gobernantes que jamás habían movido un dedo por los Derechos Humanos se erigieron en jueces supremos de todo aquel que discrepara con este relato.
Lejos de abordar los cambios tecnológicos y económicos, los desafíos ecológicos, los nuevos peligros -como el narcotráfico-, con la fuerza de los jóvenes formados en democracia, nos embarcamos en un clima de confrontación sin precedente. Se incentivaron viejos demonios para que todo se mida con la vara de lo actuado en el período dictatorial; periodistas, escritores, militantes, gremialistas, un simple ciudadano, debían poseer un pasaporte de inmaculado tránsito por esos años, -o de víctima-, a condición, claro, que la misma no ejerciese una mirada autocrítica.
“Dividir para reinar” y para sumar adeptos y votos fue la premisa. Un discurso, paranoico, maniqueo y violento arrasó con la tolerancia, los deseos de renovarse y el espíritu de mancomunión que debiera ser un legado para los nuevos habitantes de un país, luego de una herida tan profunda como la que tuvimos.
El todo, reitero, enmarcado en conductas, públicas y privadas, absolutamente opuestas al espíritu de la militancia de aquellas décadas, que jamás anteponían el confort, la búsqueda de la riqueza, la avaricia sustentada en la corrupción, a sus ideales. Bien por el contrario.
Estamos hablando de actitudes diametralmente opuestas; el sacrificio de todo lo personal de antaño, a la riqueza –bochornosamente alcanzada- de estos tiempos.
No se trata obviamente de desconocer el pasado ni de perdonar delitos. Algo que por otra parte esta ideología de la manipulación olvida rápidamente cuando, por ejemplo, se juzga a un par propio, tal como fue y es el vergonzoso proceso judicial al genocida Milani.
Se trata de colocar a la milenaria Democracia, como el nuevo paradigma de la martirizada sociedad argentina. En sus instituciones están los resortes para establecer justicia verdadera, castigar a viejos y nuevos malhechores de la Constitución, apostar a que la educación y la práctica de deberes y derechos darán a los ciudadanos la oportunidad de vivir en paz y proyectarnos en el futuro.
La Democracia tiene todos los elementos para ser revolucionaria.
Si por ello entendemos la plena práctica de las leyes y la no eternización en el poder. Ello nos permitirá la búsqueda de una justicia social en que todos, -incluidos los beneficiarios- deberemos contribuir con compromiso y esfuerzo personal.

La memoria de la violencia política debe ser completada con una mirada más abierta, que no sea la propiedad de organismos sustentados por los poderes políticos de turno. Y por un puñado de personas que no se renuevan desde hace casi medio siglo.
El período dictatorial aún guarda importantes elementos a ser investigados y conocidos. Debemos, para ello, dejar a periodistas e historiadores hacer su trabajo en total libertad de acción y pensamiento.
Pero se han dado pasos sustanciales y definitivos en el buen rumbo. Que no fueron imitados –-por otra parte– por las organizaciones guerrilleras de los 70. ¿O acaso la profunda autocrítica del General Balza en nombre de las FF.AA. en abril de 1995 tuvo un correlato similar en las organizaciones político-militares de Montoneros y ERP?
Aún estamos esperando.
No es manteniendo a las fuerzas armadas de la democracia bajo una permanente sospecha que encontraremos la paz que tanto anhelamos. Será más bien lo contrario. Debemos darles y darnos una nueva oportunidad. Enmarcados y tutelados, repito, bajo el paraguas democrático, es que se acallarán para siempre los tambores de la guerra.
No los que se oyen en el momento del conflicto, dramáticamente tarde para evitarlo.
Sino los que resuenan en lo profundo de nuestras almas y que ya no queremos oír más.
Para poder pensar sin miedos.
Para asumir nuestro pasado con todos sus horrores y errores.
Para que cicatricen las heridas sin olvidar que alguna vez las tuvimos.
Y para definitivamente estar al abrigo de toda manipulación mezquina y ser libres de una vez y para siempre.
Ya es tiempo.
* Oscar Dinova es Militante de la UES – Refugiado político. Maestro Rural y Escritor