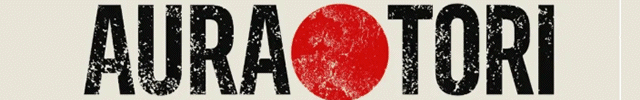Estoy en un bar céntrico de Mercedes. Es un viernes de febrero. El coronavirus es, hasta el momento, un cuento chino y la cuarentena, ciencia ficción. Un grupo de chicos discuten y se divierten en la mesa de al lado. Tienen veinte años, más o menos. En la mesa hay cervezas, restos de pizzas, un platito sin papas y celulares.
Quien está en la cabecera oficia de anfitriona. Es la encargada de llamar al mozo y advierte a sus amigos de la decoración del lugar. Explica los cuadros de las paredes –como si fueran explicables–, señala las paredes de ladrillos a la vista y con el índice hacia arriba pretende que sus amigos se percaten de la música que suena, como un hallazgo exótico.
Frente a ella, el pibe de camisa rosa le dice algo en el oído a una de las tres chicas que comparten la mesa. Ambos ríen. La anfitriona pregunta qué pasa, y ella, la amiga, dice “las eses”. Ahora ríen todos. Claro que yo no me di cuenta, pero al parecer, en todo el relato digno de una guía turística, la anfitriona –que estimo es la única mercedina de la mesa– ha aspirado infinidad de eses. La observación abre la puerta al tema del lenguaje. A partir de allí, los invitados, por llamarlos de alguna manera, lanzan al aire una serie de comparaciones que pretenden ser correctivas del modo de hablar provinciano –y en forma más específica, mercedino– de la anfitriona. Se nota que esta conversación la han tenido muchas veces. Que no se dice «sillín», sino «asiento». Que no es «masita», sino «galletitas», porque masita es otra cosa. Que lo que vos llamás «chupaleta», en verdad es «chupetín».
La anfitriona, orgullosa, defiende cada uno de esos vocablos como si fueran familia. Sabiendo que quizás no son perfectos, pero son propios. La defensa y el ataque se dan en un tono jocoso, como parte de un juego jugado muchas veces pero que sigue divirtiendo.
Las palabras son las que nos hacen ser lo que somos. Las palabras que nos dicen, las que nos atraviesan, las que nos marcan y nos definen. Las palabras que nos anteceden, que son herencia, que son parte de nuestro ADN. ¿Acaso alguien sabe el origen, cuándo decidimos llamar «chupaleta» al «chupetín» o cuando «cababucho» a «caballito» o «cococho»?
Recuerdo que hace unos años publicamos con el grupo de Literalmammbo –grupo cultural que organiza eventos en el MAMM (Museo de Arte Municipal de Mercedes) vinculando la literatura con otras artes– una serie de palabras, frases, dichos y metáforas que caracterizan al lenguaje mercedino. La idea surgió como invitación al evento por un aniversario de la ciudad, y la propuesta generó una viralización inesperada. Esa semana la página sumó más de mil quinientos seguidores. La gente participó masivamente, tanto en las redes como en forma presencial el día del encuentro. La propuesta había quedado chica y por eso hubo que crear el diccionario mercedino.
Todos tenían historias para aportar, todos se habían sentado en la mesa de al lado. Todos habían sido la anfitriona ratificando el modo erróneo –o no– de hablar.
¿Cómo no iba a causar adhesión si es aquello que nos identifica y a la vez nos diferencia? Las palabras son las que nos hacen ser lo que somos. Las palabras que nos dicen, las que nos atraviesan, las que nos marcan y nos definen. Las palabras que nos anteceden, que son herencia, que son parte de nuestro ADN. ¿Acaso alguien sabe el origen, cuándo decidimos llamar «chupaleta» al «chupetín» o cuando «cababucho» a «caballito» o «cococho»?

Y si hablamos del lenguaje, no puedo evadirme del debate en estos años sobre la legitimidad del lenguaje inclusivo. Entiendo que tal debate es un elemento más de otra lucha más amplia, la del feminismo. Pero si hablamos de la lengua, específicamente, ¿quién puede establecer reglas sobre el uso del lenguaje?
Claro que tengo una postura tomada al respecto, que casualmente es la misma que la de Beatriz Sarlo, reconocida ensayista, escritora, crítica literaria y personaje destacado de nuestra cultura, por buscar una síntesis. Por eso, prefiero escudarme en la espalda de ella y tomar algunas definiciones que Beatriz dio en una entrevista hecha para el diario La Nación, el año pasado.
Para Sarlo “cualquiera que conozca un poco la historia de la lengua se cuidaría mucho de establecer las normas… Un ejemplo es el cambio de contenido semántico de la palabra gaucho. En el siglo XIX, la palabra gaucho significaba vago, mal entretenido, incluso una amenaza de carácter agresivo y casi criminal. Se escribió el Martín Fierro, publicado en los años 70 del siglo XIX –se leyó durante décadas y tuvo gran repercusión–, pero tuvieron que llegar los inmigrantes italianos, judíos y rusos, mucho tiempo después, para que la palabra gaucho empezara a tener significados positivos y dejara de ser vago y mal entretenido para ser una persona que te hace muchos favores: es muy gaucho y te hace gauchadas. Tuvieron que pasar décadas y no hubo intervención que pudiera resemantizarlo antes de que se produjera esa oleada inmigratoria que valorizó lo hispano-criollo frente a los inmigrantes, que pasaban a ser los temidos en ese momento”.
Las transformaciones del lenguaje como movimientos que se dan a largo plazo, a eso se refiere.

“Es así, más allá de lo que quieran las chicas del Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini. No se pueden imponer normas lingüísticas. Otro ejemplo que me parece importante es que en la escuela primaria, las maestras trataban de tú a los alumnos hasta la década del 50. Decían a ver, tú, niño, dime cuánto es 5 x 8. Salían al recreo, y esos niños y esos maestros pasaban al más impecable voseo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio de Educación podía considerar que la norma lingüística de la conjugación castellana en la segunda persona era el tú, pero había un uso de la lengua que no se podía alterar. Ni siquiera lo pudo alterar la institución más eficaz de la Argentina en los años 50, que fue la escuela que alfabetizó a centenares de miles de personas”.
Hernán Casciari cuenta que en España tuvo que aprender palabras nuevas y guardar en el galpón aquellas que en Argentina funcionaban para lograr, por ejemplo, que el taxista lo dejara en la puerta de la casa.
El periodista, insistente, le pregunta por la incomodidad de tomar el masculino como genérico considerando el contexto de mayor participación de las mujeres en el movimiento. Y Sarlo, otra vez, le responde con un ejemplo: “Todo el mundo puede usar el lenguaje que quiera y hablar con e al final como si fueran catalanes, y está todo bárbaro. Lo que no se puede tener es la omnipotencia de confiar en que el lenguaje se transforme en diez o en veinte años, por más que se haya transformado la realidad. Para que cayera la palabra nigger en Estados Unidos –un problema bastante más complicado que cómo las mujeres de capas medias quieren ser denominadas– fueron necesarias décadas. Tuvieron que pasar la Guerra de Secesión en el siglo XIX, décadas de lucha del movimiento negro, la marcha sobre Washington desde Alabama, los discursos de Martin Luther King, para que nadie le pudiera decirle nigger a un negro. Nos hubiera gustado que hubiera desaparecido en el mismo momento en que terminaba la Guerra de Secesión, pero no sucedió. Me parece muy bien el voluntarismo y que cada uno hable como se le dé la gana, mientras no quiera establecer su «como se le da la gana» sobre mi «como se me da la gana«.

Es probable que los chicos de la mesa de al lado hayan escuchado la postura de Sarlo, y si no, se comportan como si lo hubieran hecho. Por eso juegan a pelearse, por eso se divierten con las maneras de decir, los modismos, y las palabras que para los visitantes son neologismos mientras que para la anfitriona es el único modo de nombrar algo. Por eso, pasan la noche inventando memes analógicos, reales, cara a cara.
Hernán Casciari cuenta que en España tuvo que aprender palabras nuevas y guardar en el galpón aquellas que en Argentina funcionaban para lograr, por ejemplo, que el taxista lo dejara en la puerta de la casa. Con el mismo argumento, dice, si dentro de 20 años tuviera que usar el lenguaje inclusivo para que sus cuentos sean entendidos por adolescentes nacidos en estos días, pues entonces, por puro pragmatismo, hablaría con la “e”.
Los amigos de la mesa vecina se pelean y se quieren. Parecen hermanos. Necesitan torearse, apropiarse de un lugar, en este caso geográfico. La diferencia los ayuda a construir una identidad. Si yo soy de acá, entonces no soy de allá. Si allí, en esa mesa, hubiera un abuelo con un nieto adolescente hablando de las formas correctas de hablar, pasaría lo mismo.
Lo importante, después de todo, es que los chicos se entienden, que el objetivo de comunicarse está cumplido y que el código –para que el humor fluya en el disenso– es el mismo.