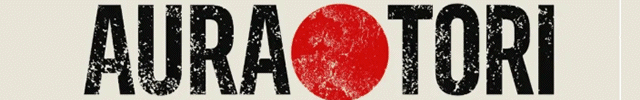Por Ariel Dulevich Uzal (*)

La permisiva y habitual actitud del Gobierno frente a los piquetes, acampes y cortes de calles y rutas –que dicho sea de paso fue parte de la pesada herencia “cultural” de la década perdida-, generó un crecimiento exponencial, con el agravante de actos de violencia y destrucción deliberada de la propiedad pública y privada, sumado al luctuoso saldo de policías con serias lesiones víctimas de un vandalismo de inédita entidad, cuyas imágenes ha conmovido al país, profundizando la sensación colectiva de una inseguridad generalizada.
Paralelamente creció la delincuencia a extremos inimaginables, sin que la incorporación masiva de nuevos efectivos a los cuerpos policiales, lograra morigerar los alarmantes índices que registra aquél accionar ilegal.
Pareciera ahora que el Gobierno después de tres años sale de su letargo y alentados tal vez por el éxito que cabe reconocer a la organización del G-20, encara la problemática con mayor energía apelando a un protocolo de seguridad, impuesto a través de un orden normativo de rango jurídico manifiestamente inferior y por tanto severamente cuestionado por colisionar con el Código Penal y hasta con las garantías individuales que consagra nuestra Ley Suprema.
Ni hablar del Pacto de San José, de nivel constitucional. Sin la intención de avanzar en el análisis de tales cuestionamientos, que demandaría un espacio impropio de la brevedad que impone la expresión periodística, de lo cual además, se ha hablado y escrito ya profusamente; dejo planteadas mis reservas al respecto, para abordar otros aspectos del tópico, lejos por supuesto de Zaffaroni y todo delirio “garantista”.
La derogación por resolución ministerial de la “voz de alto”, como paso previo e ineludible al eventual uso de armas, viene precedida en ámbito de la experiencia comparada en la materia, de una inveterada tradición en la operatoria procedimental de todas las policías del mundo civilizado. Dicha institución se encuentra obviamente inspirada en la preservación de la seguridad de las personas, previniendo posibles excesos de irreparables consecuencias por parte de aquél a quien el Estado le otorga la potestad excepcional de portar y emplear un arma, en ejercicio de la importante función asignada y persigue también la finalidad de garantizar un bien jurídico prevalente, cual es la vida humana.
Si bien el Presidente ha avalado la resolución de su Ministro, otra visión proveniente de quien gobierna el Primer Estado Argentino -en cuyo conurbano la peligrosidad delictiva alcanza registros estadísticos que supera ampliamente la media del resto del país-, ha puesto de manifiesto el escepticismo que genera en la Gobernadora Bonaerense a quien aludo, anunciando que no aplicará el protocolo de marras. Constituye pues a todas luces, un peligro potencial que Vidal no está dispuesta a asumir, mal que le pese a Bullrich y aún a Macri.
¿Si en otras latitudes en donde el profesionalismo y la idoneidad policial son muy superiores al alcanzado entre nosotros, se mantiene vigente el deber de la alerta oral previa, por qué derogarla?
Pero una mirada que contribuye a deslegitimar la medida anunciada, es la generalizada interpretación que a nivel del análisis político domina las opiniones, objetando la motivación especulativa que la determinó. Prevalecen en ése ámbito los juicios coincidentes, acusando la intencionalidad política que la inspira ante la proximidad de una convocatoria a las urnas en que el Presidente juega su reelección.
El “círculo rojo”, fuertemente influenciado por el ubicuo Duran Barba en base al febril monitoreo de los vaivenes de la opinión, tiene claro que la inseguridad ocupa un lugar prioritario entre los problemas más acuciantes. Y a falta de cursos de acción contra la delincuencia que muestren resultados exitosos y tangibles, especulan con el producto al menos mediático, del espejismo de la dudosa iniciativa, en tanto ciertas encuestas adelantan que el controvertido anuncio, ha suscitado adhesiones que justificarían el ensayo de intencionalidad electoral.
Según parece, acusan aquellas consultas populares un atisbo de esperanza en significativos segmentos de nuestra atribulada población, confiando en que con esta suerte de “permiso para matar”, que autoriza a disparar “por las dudas”, la policía logre controlar la delincuencia que nos agobia.
Tengo para mí que de prosperar la resolución -tan atípica en una concepción republicana y democrática-, estaríamos abriendo la puerta con innoble propósito especulativo, a la discrecionalidad policial, que como un “boomerang” y confirmando la antigua frase hija de la experiencia de infinitos intentos fallidos; también en esta cuestión “el remedio puede ser peor que la enfermedad”.
(*) Ex Subsecretario de la Presidencia de la Nación en el Gobierno de Alfonsín.