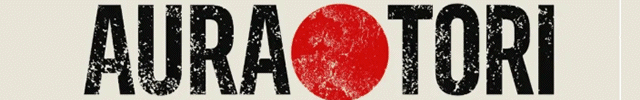Cuando Daniel Gelves entró de guardia el 9 de julio de 1974, en algunas iglesias de Mercedes los fieles prendían el fuego para cocinar el locro comunitario del mediodía.
Ese miércoles la guardia estaba tranquila, los presos contentos. Era un día distinto. Las autoridades habían permitido festejar la independencia con un asado para todos en el patio del pabellón 5.
La jornada transcurrió con una paz inquietante. El único episodio extraño para Daniel, que por entonces tenía dieciocho años y que en esa guardia era inspector de vigilancia, fue haber encontrado a un interno durmiendo boca abajo en su celda cuando todos estaban almorzando. Daniel lo giró para despertarlo e identificó que el preso, un muchacho mercedino, tenía la cara desfigurada. Parecía un monstruo, recuerda cuarenta y seis años después. Le habían dado un paliza importante. Nunca se supo quien, o quienes, porque la víctima decidió no hablar.
Esa noche, mientras la ciudad descansaba tras de una jornada de festejos, actos conmemorativos, familias reunidas comiendo locro o guiso de lentejas, chicos disfrutando del feriado en las plazas, adentro, en el penal de Mercedes, la guardia estaba tranquila. Daniel no lo sabía por entonces, pero con el tiempo aprendería que a la cárcel hay que tenerle miedo cuando está en silencio porque algo se está tramando. Cuando hay bullicio, en cambio, cuando uno se lastima, cuando otro se golpea, ahí no pasa nada porque está dentro de lo normal.
A las seis y media de la mañana del 10 de julio del año 1974 Daniel estaba haciendo los papeles para entregar la guardia cuando vio venir un malón de internos. Al querer escapar tropezó con un escritorio y cayó al suelo. Quien lo levantó fue el interno que el día anterior dormía en su celda con la cara lastimada. Seguramente la golpiza había tenido que ver con alguna trifulca en la organización del motín. A Daniel lo llevaron, junto a diecisiete empleados más (la guardia saliente junto con la entrante) a dos celdas del pabellón 5 del tercer piso.
Lejos había quedado el asado del día anterior. Ahora, mientras la ciudad despertaba para un jueves laboral como cualquier semana, mientras los amantes de Perón seguían llorando su muerte, mientras en Dublín nacía la cantante Imelda May, diecisiete trabajadores de la Unidad 5 del servicio penitenciario ya no eran trabajadores, sino rehenes. Rehenes de los presos y rehenes de la estructura política, destino final del mensaje del motín y desde donde tomarían las decisiones en la negociación.

El muro perimetral fue durante esas horas el único límite. Por fuera, la vida cotidiana, la rutina de siempre. Por dentro, el descontrol total.
Dentro de las celdas el tiempo era un reloj sin pilas, y el mundo más allá del muro, una utopía. Uno de los empleados tuvo un pre infarto y fue dado en libertad. El pánico, para otro empleado, se convirtió en mutismo y pasó largas horas sin poder hablar. Para un tercero aquel motín fue su despedida, porque a los pocos días pidió la baja. Con el correr de los minutos empezaron las conjeturas, las teorías, y las discusiones: quienes se sentían humillados y querían reaccionar a toda cosa y quienes sostenían que había que aguantar y tragar saliva.
Algunos convictos habían arrebatado la farmacia y después, bajo los efectos del alcohol o los fármacos se burlaban de los rehenes por el pasaplatos, como forma de expresar el odio a lo que ellos llaman la gorra. Algunos gays, a sus anchas, le contaban a los rehenes los pormenores de sus aventuras en esas horas. Otros, se asomaban para insultar o amenazar a quienes en algún momento lo habían llevado al calabozo. Pero en general había códigos, recuerda Daniel. En aquellos años los presos eran más grandes, tenían experiencia de vida, sabían varios oficios y los más experimentados trataban de poner paños fríos porque el motín en algún momento termina, y quienes salen perdiendo, al final del día, son ellos.
Dentro de las celdas el tiempo era un reloj sin pilas, y el mundo más allá del muro, una utopía. Uno de los empleados tuvo un pre infarto y fue dado en libertad. El pánico, para otro empleado, se convirtió en mutismo y pasó largas horas sin poder hablar. Para un tercero aquel motín fue su despedida, porque a los pocos días pidió la baja. Con el correr de los minutos empezaron las conjeturas, las teorías, y las discusiones: quienes se sentían humillados y querían reaccionar a toda cosa y quienes sostenían que había que aguantar y tragar saliva.
Daniel estaba tan cansado que no podía dormir. Apenas breves lapsos de quince minutos. Le llevaron tres cartones de cigarrillos que se fumó en pocas horas. Pensaba en cómo había llegado a estar ahí, recordaba la casa de su tío que estaba allí nomás, en la esquina de la cárcel, del otro lado del muro. Esa casa en la que siendo niño pasaba muchas horas del día y en la que escuchaba, con mucha curiosidad, el pito de ronda de los guardia cárceles arriba del muro. Le llamaba la atención y le atraía. Todo lo que pasaba del otro lado de las paredes le resultaba un misterio, un tabú. ¿Cuánto anhelaba ahora, siendo prisionero de los presos, estar del otro lado, en la casa de su tío, escuchando el pito de ronda? Al menos él tuvo la posibilidad de salir de la celda. Lo sacaron para escribir el petitorio que consistía en lo de siempre: penas más blandas, mejora en las comidas y ese tipo de cosas. Y después lo llevaron a la terraza para mostrarlo con un cuchillo en el cuello, para que todos los que estaban en la calle, incluyendo su madre y su novia, supieran que los rehenes estaban vivos.

No fue el primer motín que vivió Daniel. El año anterior, siendo cadete con diecisiete años, estuvo haciendo guardia en el motín de Olmos que duró un poco más de un mes, tiempo en que los presos lograron hacer un túnel y escapar.
También estuvo en dos motines en Sierra Chica (antes del motín famoso de 1996) y otro en 1986, cuando los presos tomaron el edificio de Tribunales en Mercedes. Daniel se ríe al recordar que en aquel motín salió su cara en todos los noticieros del país. El día anterior había estado armando una pileta de lona para sus hijos y jugando, sin medir la escasa profundidad de la pelopincho, se fisuró el tabique al golpearse la nariz con el fondo. El doctor Cartasegna le había puesto un apósito cuando le avisaron lo que estaba pasando en Tribunales. Daniel fue hacia allá, subió al entrepiso de Tribunales y metiéndose en una oficina del juzgado terminó por asomarse desde el techo. Los canales locales que después entregaron las imágenes a los canales de Buenos Aires, lo filmaron y titularon: el primer herido del motín.
Aquella experiencia que para muchos puede ser el final, para él fue el comienzo. No sabe bien porqué, quizás por vocación, quizás por servicio, pero volvió cada día de su vida a la escena que para cualquiera resultaría traumática, al lugar del cual otros hubieran huido despavoridos. La vocación, en todo caso, la fue adquiriendo con el tiempo, estando dentro. Para Daniel, que hoy es delegado del centro de retirados de Junín, ser penitenciario es algo que se te mete en la piel.
Pero aquel, el del 10 de julio del 74, fue el único motín que sufrió como rehén. Fueron 42 horas de motín más las 24 de guardia. Daniel recuerda la sensación al salir de la celda, ir caminando por el pasillo y que la reja del final se aleje a cada paso.
Ese día, cuando todo terminó, dejó el uniforme en la casa y se fue con un amigo a “Los mendocinos” a tomar un café y una ginebra. Se acostó cerca de las cinco de la mañana. Al rato se despertó con el sonido de una puerta que se abría y ya no pudo volver a dormir.
El quince de julio volvió a trabajar. Le habían dado dos días de licencia, nada más. Dos días. “Vaya a descansar y vuelva pasado mañana”, le habían dicho. Un compañero le cambió la guardia para que al menos descansara 24 horas más. El día de la vuelta sentía taquicardia. Hacía mucho frío y un empleado zapateaba en el cuarto de al lado para entrar en calor. Daniel se asustó tanto que le dijo de mala manera que dejara de moverse así, que lo estaba volviendo loco.
Aquella experiencia que para muchos puede ser el final, para él fue el comienzo. No sabe bien porqué, quizás por vocación, quizás por servicio, pero volvió cada día de su vida a la escena que para cualquiera resultaría traumática, al lugar del cual otros hubieran huido despavoridos. La vocación, en todo caso, la fue adquiriendo con el tiempo, estando dentro. Para Daniel, que hoy es delegado del centro de retirados de Junín, ser penitenciario es algo que se te mete en la piel.
A los dieciséis, promediando el secundario, había ingresado como cadete pupilo hasta los dieciocho. Allí terminó el secundario y posteriormente estudió el terciario de criminología.
Aquello que se va metiendo en la piel es una fuerza que empuja, que limpia y borra todo lo pasado, y un volver a empezar, volver a confiar en el preso que miente una y mil veces.
Por los poros de la piel también se le ha filtrado la necesidad de estudiar al fenómeno en cautiverio, de ser –como dice él– un poco psicólogo, de conocer más al autor del delito que al hecho en sí (en eso hace foco la criminología).
Ninguna de todas las mentiras que Daniel se acostumbró a escuchar alcanzó para apagar la luz de esperanza de que el preso se recupere, y que la idea de reinserción social sea más una posibilidad real que un concepto político.
Una esperanza que va siempre de la mano de una nueva oportunidad.