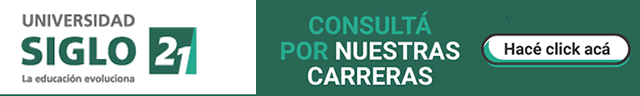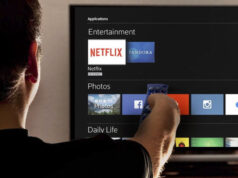A la izquierda del río Luján veo la Pulpería de Cacho Di Catarina y el santuario del Gauchito Gil, recintos turísticos visitados por los locales y los de afuera. Del otro lado, sobre la derecha, una humilde casa con techo de chapa a dos aguas –justamente a dos aguas– que resulta inadvertida. La parte trasera del patio tiene el declive al río y esconde cacharros. En el frente, en cambio, un terreno que podría ser de 45 hectáreas, pero que los dueños –con un alambrado casi invisible– decidieron que sea de unos pocos metros.
Rocío rastrilla las hojas caídas del árbol. Tiene una remera ajustada y unas calzas negras. Me acerco, quiero saber cómo los caseros se preparan para recibir en su patio a miles de personas en el próximo Mastai, quiero saber cómo se siente saber que Divididos, Ciro y los Persas y Manu Chao, por ejemplo, toquen en tu casa.
Rocío se apoya sobre el rastrillo y con una sonrisa condescendiente de mi asombro me cuenta que no, que no son caseros.
—Del parque se encargan los municipales. Nosotros no tenemos nada que ver. Yo sólo cierro la tranquera.
—¿No son empleados del municipio?
—No. Nosotros vivimos acá hace añares. Desde la época de Gioscio. El casero municipal era amigo de mi marido y mi marido, que era más chico, se vino a vivir con él. Yo después lo conocí a él que ya vivía acá. Pero nosotros somos aparte.
“Somos aparte”, dice Rocío. Miro el precario alambrado interrumpido, una extensa entrada para autos y, del otro lado, una media sombra vertical marca el límite de su casa, y pienso que ese “aparte” que Rocío tiene tan en claro también se refiera a esto, y no sólo al hecho de que su marido trabaja en una empresa de seguridad.
—¿Cómo viven los días que hay eventos, que hay seguridad en la puerta de tu casa, que vienen miles de personas, puestos gastronómicos y todo eso? Ahora se viene la fiesta de la cerveza y el mes próximo el festival de rock.
—Sí, claro. Me paran ahí, en la tranquera, y me quieren cobrar la entrada –hace un gesto socarrón como si fuera un absurdo que le quieran cobrar– y yo les digo que vivo acá. Igual nosotros no vamos a eventos ni cosas así de descontroles.
—¿Y qué hacen esos días, se quedan acá o se van a otro lado?
—Nos quedamos acá viendo una peli dentro de casa, como si nada. De acá para allá es un mundo aparte, ajeno —dice señalando un límite imaginario entre lo que estima el patio de su casa y el comienzo del parque.
—¿No les ha dado miedo cuando hay eventos y mucho movimiento?
—No, nunca. Es tranquilo acá. Aparte te piden agua caliente y le calentás. Les cobro la pava de agua, ponele. Depende la cara –sonríe y levanta las cejas–. Yo no cobro el agua, pero bueno. A veces le digo a mi marido que me voy a poner a vender postres acá. Sábados y domingos, postres. ¿Te imaginás? frutillas con crema –dice como si acabara de ocurrírsele–. Está bueno.
—¿Y por qué no?
Se hace un silencio. Rocío junta un montículo de hojas que hace tiempo había quedado a sus pies y los pone dentro de una carretilla junto con el rastrillo. Su mirada es una mezcla de esperanza y entusiasmo por los proyectos que tiene en mente y, por otro lado, resignación y tristeza porque al final del día todo sigue igual.

Del otro lado del parque, un rato antes, dos nenes se hamacaban sobre una cubierta colgada de un árbol. A un metro, una pelopincho con algo de agua podrida. Los chicos reían y jugaban con el riesgo. A pocos metros hay hamacas nuevas, subibajas y toboganes, entre otros juegos. Ellos podrían ir tranquilamente, no hay peligro siquiera en cruzar la calle. Es más, esos juegos nuevos y variados son parte –y no– del patio de su casa lindera al Club Mercedes.
Me acerqué unos metros, pero manteniendo cierta distancia, y les pregunté por la madre o el padre. La madre se asomó de adentro y se detuvo en el umbral de la puerta. Me interesaba hablar con ella del mismo modo que ahora me interesa hablar con Rocío. Quería que me contara cómo es vivir en un espacio público, cómo mantener la intimidad y la privacidad cuando puede resultar compartida. Cómo se siente tener a quince metros, cada domingo, a fanáticos con bombos y trompetas saltando en una tribuna del estadio de la Liga.
Ella no quiso hablar, puso excusas. Estaba apurada y era mejor hablar con su marido, dijo. Yo me acerqué dos o tres pasos y ella se incomodó. Extendió un brazo y lo apoyó sobre el marco. Parecía un patovica impidiendo el paso. Sentí que estaba invadiendo, que en esos míseros pasos que di sobre el mismo pasto pasé de caminar por el parque a depositarme en su patio. La pregunta es ¿En qué momento exacto empecé a invadir la propiedad privada?
A Rocío, en cambio, le causó gracia mi indecisión de avanzar, mi timidez en acercarme para entablar la charla y mi duda de pedir o no permiso ante cada paso.
—Igual es muy tranquilo. Es ahora el movimiento. Hay veces que no anda nadie –mira alrededor como si recién descubriera la extensión del verde y hace un silencio contemplativo–. Es paz. No tengo vecinos que me molesten. Mi cuñado vive de aquel lado y mi suegra de éste –señalando ahora la izquierda y derecha de su casa. Ahora viene mucha gente porque empiezan los días lindos y algunos se ponen acá –acá es, en realidad, la proximidad suficiente para empezar a incomodar a Rocío. Yo lo único que les pido es que me tiren los papeles al tacho.

Una nena sale de la casa y se arrima. Me mira extrañada y le pregunta a Rocío si hay té. “Té no, hay chocolatada”, responde. “Ella es mi hija, Maia. Tiene once años y va a la escuela”. Detrás de Maia se aproxima, un poco más tímida, una nena de unos cinco y seis años que Rocío presentará como su sobrina.
Maia da media vuelta y sale corriendo hacia la cocina. La miro irse y al desaparecer me detengo en la pared descascarada, desnuda de revoque, sobre todo en los primeros dos metros de altura. Los viejos ladrillos castigados y carcomidos reciben el sol de frente.
—¿Y las inundaciones?
—Las sufrimos a todas. Desde que yo estoy acá ponele entre siete y ocho inundaciones.
—¿Cómo se preparan?
—Cuando llueve mucho ya sabes que te inundás. Tenemos la pieza de la nena, ahí arriba –un entrepiso–. Es una piecita, pero bueno… subimos todo lo que podemos arriba. El placar siempre lo perdemos porque no tenemos espacio –ahora, su sonrisa, busca restarle al drama–. Tratamos de subir el somier, la tele, la ropa… pero si sigue subiendo el agua tenés que irte.
—Claro…
—Pero a mí no me gusta irme –Maia vuelve de la cocina a pedirle ayuda porque no encuentra la chocolatada– Ella va a la escuela igual. El padre la saca a cocochito, es un circo ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, es una aventura y no cualquiera la vive. Muchos lo toman como tristeza pero yo digo que hay cosas peores. Para el resto es triste pero yo estoy acostumbrada a vivir sin nada, estoy acostumbrada a lo que tengo y lo valoro. Obvio que uno tiene que seguir desarrollándose, pero mientras tanto, esto. Yo vengo de tan abajo que ahora es como decirte “bueno, se comprará otro placar, qué le vas a hacer”. El día que tenga la oportunidad de un terreno, como me anoté con Juani, nos haremos nuestra casita mejor. Uno sueña, ¿no?
Pienso en esa pregunta, en el “no” como pregunta, en la búsqueda que otro ratifique una afirmación que se sostiene con alambre, en ese deseo que es como una construcción de naipes; mientras más grande, más vulnerable.

Rocío es agua. Rocío es río. Puede ser esperanza, prosperidad, pero también destrucción y volver a empezar.
— Yo estoy anotada en los terrenos y Juani lo sabe. Acá nunca viene nadie igual –el marido, unos metros atrás, termina de prenderse la campera, ponerse el casco, encender la moto y sin participar de la charla se despide de ella con un beso– Siempre nos inundamos con mi cuñado y nos socorremos solos. Jamás pedimos nada. Nunca, nunca le fuimos a pedir nada. Yo me fui a anotar para los terrenos porque sé que puedo pagarlo, porque mi marido tiene un recibo de sueldo. Es muy lindo vivir acá pero yo quiero que le quede a mi hija el estudio y una casa, al menos.
—¿No considerás que esto pueda ser para Maia? –su hija, mientras tanto, se ha quedado a su lado, tomándole la mano, esperando su turno para insistir con el pedido de la chocolatada.
—No, nunca. Si lo hago un hogar es porque yo lo hago un hogar. No lo siento propio. Para mí propio es levantarlo desde abajo. Pero se va a dar, se va a dar –reafirma con ánimo–. Yo estoy estudiando y vamos a prosperar. Creo en un país que nos va a ayudar.
Los ojos se le humedecen y la voz, a punto de quebrarse, intenta sostener sus convicciones –¿convicciones?– de que todo mejorará. Pero Rocío siente que no podrá seguir hablando de ese modo sin que la angustia –o la impotencia, como dirá en un momento– la desborde. Entonces, evitando el lamento delante de su hija, opta por retroceder dos casilleros y volver a las anécdotas sobre las inundaciones como quien cuenta una peripecia cualquiera.
— Y en las inundaciones es como te cuento. Yo no salgo, me da miedo, me quedo acá arriba. Mientras yo pueda usar el baño, todo bien. Me ducho con manguera, como en las tribus. Bien limpia –afirma con gracia y con orgullo. Te bañás igual, no importa que esté inundado, vos tenés que bañarte, no importa cómo lo hacés. Saco muchos baldes de agua, no me importa mientras salga clara. Para tomar no, pero para bañarse sí. Le pongo cloro a los baldes y lavo los platos ahí. Si tengo que salir, salgo con un palo, una toallita y zapatillas en la mochila y me voy a hacer los mandados. Ya te digo, no me gusta irme porque molestás a dónde vas, y yo soy muy de lo mío, de mis cosas. Mi jabón, mi cepillo de dientes… Aunque a veces es peligroso porque seguimos teniendo la luz, no la cortan, porque el cable va por tierra.
— ¿Y vos qué pensás, Maia?
— Cuando se inunda yo estoy re contenta. Me gusta andar en el agua. Cuando sube el agua me voy a la hamaca.
— Así que teléfono y tele cuando se inunda –concluye Rocío. Hemos tenido la desgracia que dure una semana con el agua estancada acá porque en Luján habían cerrado las compuertas porque ya estaba todo inundado. Y no se acerca nadie acá. Es como decirte que vos ves que allá –señala en dirección al puente– hay un movimiento tremendo ¿y acá? ¿Estamos todos locos? ¡Vivo al lado del río, a ver…!
Como el torrente del río que nunca se sabe de dónde viene, pero que se presenta furioso, Rocío se expresa ahora con enojo, para luego volver al cauce normal, a la aceptación…
—Pero bueno, hay muchas familias numerosas de aquel lado, por eso. ¿Vos sabes por qué estoy acostumbrada a estas cosas? Porque yo vengo del barrio Marchetti y allá vivíamos a dos cuadras del rio. Desde que era chiquita ya sufría las inundaciones. Yo me acuerdo de los bomberos que venían a socorrerme, de salir a cococho de mi abuela…
— Y te mudaste…
— Sí, al lado del río. Es el amor, como que yo lo busqué –dice en ese tono límite entre la reflexión y el chiste–. Yo soy pisciana y creo que algo hay arriba y que si uno hace las cosas bien, llega. La fe que me mantiene es seguir estudiando, conseguir un trabajo… Aunque yo voy a terminar la secundaria en Fines y no es lo mismo. Mi hija sabe más que yo y va a la Escuela 2. Le dan mucho más, hasta la mandé a maestra particular un año. Yo la preparo, lo que no hicieron conmigo yo lo hago con ella.
Ahora, el río revoltoso que Rocío lleva dentro se arremolina y cuesta saber hacia dónde va la corriente.
— La casa está mal ubicada. La naturaleza cumple su ciclo. Hay tiempos que no llueve y tiempo que va a llover, y es así. Uno no puede enojarse porque llueva. Me da impotencia porque el intendente que estuvo nunca trató de darte una mano.
Finalmente, la angustia contenida aflora y no puede seguir hablando. Frunce los labios y se tapa la boca como quien busca evitar un eructo. Mira al suelo e intenta componerse.
— Te angustia…
— Sí, pero no me tiene que angustiar. Es impotencia –retoma–. Porque somos buena gente. ¿Tenés que ser delincuente para que te den una mano o un terreno a pagar? Hay personas a las que que se lo regalan y yo no quiero que me lo regalen. Igual yo sé que va a venir. Por mi hija. Yo por mí estoy re acostumbrada pero para ella no quiero esto. Yo creo mucho que todo esto va a cambiar.
Qué lejos queda el festival de rock, qué lejos las bandas taquilleras que tocarán en el Mastai. Qué lejos y qué cerca, pienso, mientras me enseña las chatarras que se ocultan entre el río y la casa. Partes de una historia, restos de la inundación.