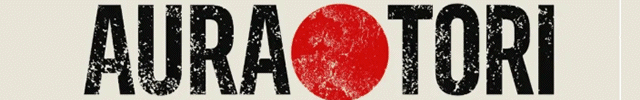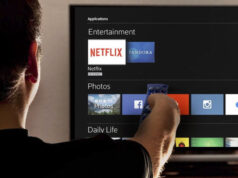El día que me fui de Argentina tenía la memoria del celular llena de memes. El coronavirus era solo un tema entre otros. Ese domingo, por ejemplo, la agenda del día la marcaba el título de Boca.
Me fui a Brasil. Estoy en Brasil. Geográficamente es como si estuviera en el patio de atrás de casa. Pero en estos días, particularmente, empecé a sentirme tan extranjero como si estuviera en Letonia. O mejor dicho, el sentimiento de un exiliado que mira a su país con nostalgias y deseo de volver.
Estamos -junto a una pareja amiga- en un microclima de pileta, mar, playa, comida, pileta, mar, playa, comida. Son esas vacaciones que uno planea para desconectar más que para conocer.
La primera semana nos hospedamos en un hotel construido en una reserva natural, alejado de la civilización. Nada de portales de noticias ni de diarios. La tele es un adorno más de la habitación. Un poco de redes sociales antes de cenar -o después- y nada más. Durante el día el celular descansa en el bolsillo de la mochila.
Pero cada noche veo cambios que me llaman la atención. Los memes de los grupos empiezan a ser mono temáticos y además de los «Jajas» correspondientes generan la apertura a la charla o el debate sobre el tema con filtraciones de textos y gráficos sobre prevención e información de lo que está pasando en Europa.
El deporte nacional de mirar hacia el viejo continente ahora se impone como algo inevitable y necesario. Llegan mensajes de argentinos en España o en Italia, médicos nuestros en hospitales de ellos, amigos que filman las calles desiertas.
Una mañana vamos a desayunar y en la recepción, junto a los horarios de las comidas, hay nuevos carteles que enseñaban a toser y a saludar. La gente, de diversos orígenes, parece haberse puesto de acuerdo y hacen una pasada por el alcohol en gel antes de arrimarse al buffet. Alcohol en gel que hasta ayer no estaba, o al menos, no me había percatado.
En un momento mi hijo de casi dos años tose y siento las miradas reprobatorias de las otras mesas, como si les debiera una explicación.
Duda, el brasilero que intenta venderme una excursión, me atiende en su oficina que no es más que una mesa de madera con una notebook. Apenas me siento me muestra la pantalla. Me anoticia en su portuñol que se suspendieron las ligas europeas de fútbol y la NBA. Niega con la cabeza y en el mismo tono me informa sobre la feroz devaluación del real. Le cuesta salir del trance y hablar de lo que vinimos a hablar.

En el sector de la pileta hay tres francesas. Conversan con esa música característica de su idioma. Las primeras preguntas que reciben apuntan a un pedido de explicación en tono de acusación: cómo viajaron, cómo las dejaron salir.
A nosotros nos preguntan qué tal la Argentina. Ya nadie toca el tema fútbol como anzuelo para un charla cordial, sino «cómo están ustedes», refiriéndose implícitamente al coronavirus. Una pregunta vaga y amplia que no tiene mucho sentido y menos respuesta, que solo marca la intención de hablar del tema.
La cosa empeora. El celular ya no descansa tanto en la mochila, sino que está arriba de la mesa, como si estuviéramos esperando algo. Un poco de mar, otro de arena, alguna cerveza, y en el medio le echamos un ojo a las notificaciones. Si unos días atrás estaba mal visto mirar el celular en estas condiciones de relax, desconexión y naturaleza, ahora hay un acuerdo implícito de «permitido».
Esta noche habla el presidente en cadena nacional. En las redes no veo burlas ni desprecio al presidente. Como si todos, en este momento delicado, respetaran la investidura y tomaran su voz como una verdadera autoridad.
La cosa va en serio. Nosotros, acá mismo, dejamos de hacer chistes al respecto y el tema nos empieza a preocupar.
No dejamos de hacer la vida de playa que exige estas tierras, pero es inevitable que nuestras cabezas estén allá, en Argentina.
La segunda semana nos trasladamos al segundo hotel, desde donde estoy escribiendo. Acá casi todos son argentinos. En el desayuno no se habla de otra cosa que no sea el coronavirus. Las charlas atraviesan las mesas. Todos tienen información, todos dicen que el amigo de un amigo tal cosa, todos necesitan contar lo que les van transmitiendo desde Buenos Aires. «Parece que van a suspender las clases», se escuchó decir esta mañana. El resto de la mesas se siente con derecho a meterse en charlas ajenas -no tan ajenas- y preguntar que cómo es eso.
En seguida, tras el tsunami de información -muchas de las cuales parecen fake de la vida real- surgen las teorías.
El pelirrojo de barba haragana dice que esto es un negocio de unos pocos que siembran el terror hasta que salga la vacuna. La chica rubia de trencitas de verano habla de un interés de hundir a China, y que esto más bien es un asunto geopolítico. Un hombre grande de anteojos torcidos habla de justicia divina. Los otros lo miran esperando que amplíe. El hombre hace un silencio teatral y se explaya con la teoría de la revancha de la historia que incluye la fantasía en la que los europeos van a ser, en poco tiempo, quienes escapen del coronavirus en balsas precarias hacia tierras africanas donde las altas temperaturas impiden al bichito hacer de las suyas. «Imagínense a los blancos cruzando el Mediterráneo y que desde Túnez o Marruecos le cierren la puerta… sería genial».
Estamos todos de vacaciones en un hotel, de modo que nadie se toma la molestia de cuestionar lo que el otro dice.
La cosa empeora todo el tiempo, y a la distancia, todo resuena más fuerte. Ahora, cuando alguno revisa el celular, el resto está a la expectativa de alguna novedad
Mientras tanto, nuestros cuerpos engordan y se broncean y toman caipirinhas y todas esas cosas esperables. Pero los gestos y las miradas no se pueden disimular. Hay un sentimiento, entre todos los desconocidos que circunstancialmente estamos acá, que se acerca a la hermandad, o a lo fraternal.
Resulta paradójico. Mientras los países cierran sus fronteras, las personas deciden hacer lazos, crear puentes, compartir sus temores y abrazarse con el alma.