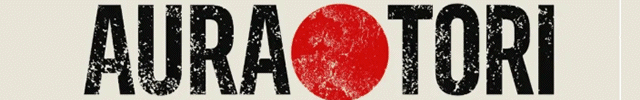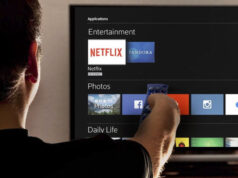Quiero aclarar desde la primera línea que el relato que sigue no es del todo cierto. Nada lo es, si me pongo en filósofo, pero éste, particularmente, tiene mucho de ficción. Me resulta tonto aclararlo, pero considerando que escribo en un medio periodístico y que se trata de personajes mercedinos, no deja de ser necesario. Lo importante, en todo caso, no son las causas de los hechos ni los nombres de los protagonistas, sino el momento que identifico –de manera antojadiza, subjetiva y caprichosa– como un antes y un después de nuestros corsos.
Es febrero del 2000. Estoy sentado con los ojos cerrados en una de las sillas de plástico de un galpón húmedo que también es una cancha de básquet en desuso. Estoy en el club Comunicaciones. Hay un olor extraño, único. Una mezcla de pintura de maquillaje con cerveza tibia, tafetas transpiradas y marihuana quemada. Un olor que con el tiempo será olor de carnaval. Siento la cercanía de la piel de Alma –pongamos que se llama Alma–, su respiración. Me roza –acaricia– la mejilla izquierda mientras remarca mis ojos. Su cara está a centímetros de la mía y me cuesta mantenerme inmóvil y con los ojos cerrados, como acaba de pedirme.
Antes, hace unos años, el corso –mi corso– era la mano de papá apretando fuerte la mía –o la mía apretando la de él– cuando se acercaba alguna mascarita. La mascarita, que pretendía ser disfraz, era un escudo hecho de retazo de sábana blanca sobre la cabeza que permitía, a quien lo portaba, meter mano a las chicas o robar carteras de jubiladas. Todo con impunidad de carnaval.

Los corsos de mi infancia no tenían nada que ver con los trajes de plumas, con las princesas saludando desde las carrozas o con las percusiones armónicas que marcan el tiempo de los pasos. No. Los corsos de mi infancia eran las luces de colores atravesando la avenida, los tractores con acoplados –¿carrozas?– que transportaban a un grupo de energúmenos que saltaban y se afirmaban a los genitales, el olor penetrante de los chorizos cocinándose en las parrillas ambulantes de cada esquina, el fútbol improvisado con los tarros de espuma que morían junto al cordón de la vereda, el olor a jabón en todo el cuerpo y el frío del final, cuando sólo quedaba la ropa empapada.
Antes –dice ahora, pongamos por caso, Eugenio– el corso era la fiesta de los negros que una vez al año venían al centro y copaban la 29. ¡Ahora nosotros cambiamos la historia! Eugenio arenga a los murgueros que nos estamos preparando para la pasada. Los ciento veinte murgueros de clase media respondemos con aplausos y frases alentadoras. Eugenio dice “negros” en un tono irónico, quiere mostrarse como un tipo de pueblo porque dirige una murga, quiere decirnos que nosotros queremos ser parte de la fiesta de los negros y nadie se percata del contenido discriminatorio de sus palabras. Yo tampoco.
Somos una centena de adolescente que jugamos a la murga para emborracharnos en masa.
La murga no va con Eugenio. Su lugar en el corso es la comparsa Unidos por una emoción. La comparsa que él mismo creó junto a su hermano –o primo, o amigo– que podríamos llamar Benjamín. Una comparsa que se parece mucho a un desfile de Pancho Dotto donde chicos y chicas bien apenas se mueven para no perder el glamour. Y él, Eugenio, es de los chicos bien. Una categoría que corresponde a los hijos de jueces y mandatarios, o hijos de profesionales reconocidos en el pueblo.
El esmero que la comparsa no pone en preparar coreografías o en articular movimientos está al servicio de la producción. Hay rumores de que algunos trajes están conformados por plumas de animales africanos traídas directamente del continente negro y que hay trajes usados en la temporada anterior de los carnavales de Río de Janeiro.
Pero Eugenio y Benjamín se pelearon y el mayor de los hermanos decidió abrirse y conformar una murga, la nuestra: Los guardianes del rey ñomo. Por eso, ahora, Eugenio encabeza la murga llevando el estandarte.
La comparsa Unidos por una emoción es nuestra rival directa aunque compitamos en distintas categorías. Hay quienes dicen que el conflicto de los hermanos ha sido por una pollera; Eugenio habría estado con la novia de Benjamín. Otros sostienen que en realidad Benjamín lo estafó con la ganancia de la comparsa y que, en todo caso, aquello fue consecuencia de esto.
Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó. Cada uno toma la versión que, por algún motivo, más le gusta. Si hay algo certero en todo esto es que los hermanos han hecho que los carnavales mercedinos sean la fiesta de todos. Ahora, gracias a la pelea de los hermanos, los negros que cada febrero peregrinaban en masa desde los márgenes de Mercedes a la plaza principal para adueñarse de los corsos, permitieron que los chetos, esa gente bien que una vez al año, cuando sentía el suelo vibrar por el malón de la inminente invasión, escapaba de sus chalets céntricos hacia las quintas del Acceso Sur, se sumaran a la fiesta.