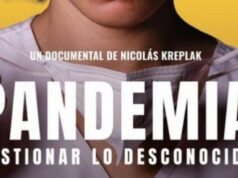Estoy en la cola del correo. No somos muchos, sólo cuatro personas delante de mí respetando la distancia social y una, adentro, siendo atendida. Sin embargo estoy parado sobre la 28. ¿Qué pasará cuando llueva? ¿Dónde irá la gente cuando llueva? ¿Qué pasará con esas colas enormes que ocupan toda la vereda? Antes –ya tendríamos que decir en el año 1 A.C. (Antes del Coronavirus)– la distancia social era de un metro, lo que cubre el aura, el espacio íntimo de cada persona. Aquel que transgredía ese límite para hablar, tenía otras intenciones más allá de la charla.
El chico que está delante de mí tiene puesta una máscara de soldador. Necesito sacarle una foto y mandársela a mis amigos. No puedo creer lo que estoy viendo. No sólo tiene una máscara de soldador, sino que la lleva sin ningún complejo, con una naturalidad que me asusta. En realidad, lo que me asusta es que el hecho de andar por la calle con una máscara de soldador sea natural, porque está claro que en estos días lo es.
Pienso en la conducta, esa acción intencional que nos hacen creer que hacemos con libertad.
La semana pasada, cuando el uso del barbijo no era obligatorio en Mercedes, fue cuando sentí el cambio fuerte. El chino del supermercado donde suelo ir dudó en dejarme pasar y me amenazó con que la próxima fuera con barbijo. Claro que me vino un deseo salvaje de culparlo por todo este mal, de abrir la boca y que fluyera todo el caudal discriminatorio que se esconde en algún lugar oscuro de nuestro ser. Pero me contuve. La mayoría de la gente ya iba con la cara tapada. En la cola de la carnicería, por más que la distancia con el de adelante fuera mayor a dos metros, sentí por primera vez la mirada reprobatoria. Me miraban como si fuera yo mismo, en persona, el Covid 19. Me sentí como en esos sueños en que de pronto te das cuenta que estás desnudo en la vía pública. Cuando llegué a casa le dije a mi mujer que me había asustado lo que había visto. Ella me confesó que tuvo la misma sensación por la mañana.

Ese silencio previo a la tormenta, esa pausa entre el último pitido del desfibrilador y la muerte, esa espera resignada a que finalmente el meteorito caiga sobre nosotros. Antes imaginaba el fin del mundo como un momento de caos, de desesperación, de gritos, de llantos desgarradores, de locura. Hoy lo imagino como un instante de calma, de silencio, de ausencia, de desolación.
La conducta. En eso pienso. A eso vuelvo.
La ciudad se ha convertido en un enorme hospital con pasillos al aire libre donde cientos de enfermeros y médicos van y vienen con bolsas de supermercado.
Ese día le conté a un amigo las sensaciones que había tenido y me respondió con un audio:
— Tenés que escribir sobre esto. A mí también me pasó. Yo salí ayer y obviamente no llevé barbijo. Me paró un gendarme al salir del barrio y lo primero que me dijo fue “no tenés barbijo”. Yo lo miro y le digo “no. Pero a partir del lunes es obligación acá en Mercedes”. Y el tipo me dice “sí, bueno, pero deberías hacerlo por seguridad”. Me sentí para el orto. Tan para el orto me sentí que lo primero que hice fue ir a la farmacia a comprarme uno. Y me vendieron un barbijo de mierda, de esos que son recontra descartables, re caro. Carísimo lo pagué. Es muy loco. Es como si “la cosa” estuviese en el aire y te vas a enfermar si no usás el barbijo. Pero lo que más me llama la atención es la conducta de la gente. Todo muy raro.
Le saco la foto al chico de la máscara de soldador. Pienso que será lo más raro que veré en el día. Sin embargo, más tarde, la calle está llena de soldadores, cortadores de pasto, terroristas, gente friolenta que cubre su cara con bufandas, gente coqueta –y siempre bien preparada– con tapabocas con diseños que combinan con la ropa, y chicas con barbijos animal print. Nadie se reconoce, ya no hay saludos en cada esquina. Somos anónimos enmascarados. Estamos en el carnaval de Venecia.
Dicen que el mundo cambió. Claro, pienso. Hoy el pasamontaña dejó de ser un objeto amenazante para ser un objeto de protección, de seguridad.

En un momento me pica la nariz. Es el barbijo que me molesta. Un pensamiento aparece como un flash justo en el momento que me saco el barbijo para rascarme: que nadie me vea. La adrenalina de lo prohibido me empieza a correr por el cuerpo. Que no se den cuenta, que no me denuncien, que no me interroguen, que no me escrachen en Facebook. Tengo una vida tranquila y quisiera seguir así, sin tener que exiliarme de sopetón por la condena social.
Más tarde, otro audio de mi amigo:
– Los negocios están todos abiertos. Te ponen los mostradores en la puerta y tenés que comprar a ciegas, sin ver la mercadería. En un comercio pusieron latas de pintura en la puerta para que la gente no se acerque hasta adentro. Había líneas para medir la distancia y la gente se tenía que estirar para alcanzarles el dinero. Una locura. Por más lejos que te pongas, la gente te mira mal y yo también me pongo medio paranoico y no quiero que nadie se me acerque. Por eso te digo lo de la conducta. Nos estamos volviendo locos.
La conducta.
Somos el perro de Pavlov sin la comida. Somos los monos enjaulados.
El experimento consistía en poner cinco monos dentro de una jaula con una escalera y un racimo de bananas colgado en el punto más alto. Cada vez que un mono se daba cuenta de usar la escalera para llegar al racimo, los cuatro que quedaban en el suelo recibían un chorro de agua helada con la fuerza suficiente para voltearlos. Ante cada intento, los simios de abajo recibían la misma respuesta. Los experimentadores iban cambiándolos de a uno, de modo que siempre hubiera cinco, y ya no utilizaban el estímulo del agua. Cada mono nuevo que intentaba subir la escalera era reprendido por los otros, por más que ya no hubiera chorro de agua helada. Finalmente, llegó el momento que ninguno de los cinco monos había vivido la experiencia, pero sin embargo, ninguno usaba la escalera.
La conducta.
Voy a un mercadito del barrio. La empleada me mira como si le hubiera robado algo la última vez. Quizás no me reconoce por el barbijo. Me siento seguro de mí mismo, no me tiene que mirar así, pienso. Llevo barbijo, soy un ciudadano responsable y puedo enorgullecerme tranquilo. La mujer atiende con guantes y tiene un pote de alcohol en gel sobre el mostrador. Se pone alcohol en los guantes antes de embolsar lo que voy a llevar. Cuando termina, con la misma velocidad y automatismo con el que debe poner los precios en los productos, vuelve a verter alcohol en gel sobre los guantes mientras saco la billetera. Toco los billetes con mis manos desnudas y el orgullo cívico se derrumba como la economía. Ahí estoy, otra vez, sintiéndome el eslabón cero, el chino que se comió el murciélago, el mal del mundo.
La mujer recibe el dinero frunciendo la nariz y después del clinc caja, vuelve a volcar alcohol en gel sobre sus guantes.
La conducta.
Somos héroes y villanos. Somos el gato y el ratón. Somos, a los ojos de los demás, policías morales. Pero a la vez estamos, a los ojos ajenos, todos infectados.