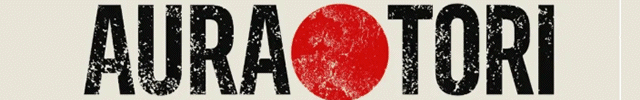Y yo, que paso por ahí muchas veces camino al centro, y que otras tantas elijo desviarme para tomar esa calle y pasar otra vez, me detengo a mirar el frente, las rejas negras, el caminito de laja que conduce a la puerta principal de madera, los canteros del frente hecho con un compás y los malvones que invitan a pasar al jardín del fondo por el costado de la casa, intento convencerme que aunque apenas unos metros me separan del interior de la casa, nunca más volveré a entrar, nunca más sentiré ese olor fuerte y dulzón que arremetía apenas se abría la puerta y que se extendía a la ropa de toda su familia, y que necesito volver allí para mirar de otro modo a ese chico que fui, amasar el recuerdo, airearlo, convertirlo en algo esponjoso y hacerlo, por fin, más liviano.
¿Cómo saberlo, por entonces, que no volvería a entrar más, que poco a poco la relación con ese amigo de la primaria con quien nos juramos amistad eterna se iría apagando hasta quedar esto, un saludo afectuoso cuando nos cruzamos en la calle, alguna que otra frase predictiva de intercambio y nada más?
Hay una ciudad velada, que está pero no está, esas casas donde pasé los mejores y peores momentos de la infancia, donde se llenó de sellos el pasaporte de mi vida. Esa escalera caracol, por ejemplo, que nos transportaba al entrepiso que era una sala de juegos, con muñecos de He-man tirados por todos lados, con juguetes amontonados que eran la felicidad, y con la tele arriba de la mesa ratona y el Family Game y la repisa repleta de cassettes de videojuegos, y todas las veces que callé, que permití jugar a lo que él quería, que me comporté como perro fiel dispuesto a buscar el hueso para no perder la amistad, y el día que la madre nos llevó pan con manteca para merendar y no fui capaz de decirle que la manteca no me gusta y que al darle el primer mordisco me dieron arcadas y vomité sobre los cassettes del Family Game. Y esa escalera, entonces, quién sabe si seguirá allí.
Con la escuela es distinto. Es un lugar público, uno puede volver, inventar una excusa para entrar y recorrer los espacios. Una sola vez me tocó votar en la Escuela 2, donde hice la primaria. Volví después de veinte años, recorrí los salones, el patio descubierto con ese mástil que apenas resultó ser una mueca de aquel que imaginaba, tan alto, tan interminable, el patio cubierto que por entonces me parecía una estancia y de repente era eso, tan solo eso, y el hueco debajo de la escalera donde recibí mi primera paliza en la que Germán lastimó más mi honor que mi cuerpo. Ver todo aquello, juntar los restos arqueológicos de mi primera infancia, sentir la textura, mirarlos de frente, olerlos, ayuda, de un modo involuntario, a cerrar capítulos o a editarlos, a cambiar el tono dramático por uno más humorístico.
Con las personas es otra cosa, es más difícil liberarse. Cada cara conocida que me cruzo a diario es un pedazo de mi tiempo que me recuerda quien soy, que me dice “yo sé cosas tuyas, mirá que te estoy viendo”.
Con las personas es otra cosa, es más difícil liberarse. Cada cara conocida que me cruzo a diario es un pedazo de mi tiempo que me recuerda quien soy, que me dice “yo sé cosas tuyas, mirá que te estoy viendo”. Es ver esa cara y sentir la luz de un puntero láser que ilumina el momento en que tartamudeé en la lección de Biología y ella, la única que no tenía que reírse, lo hizo a carcajadas, que te describe cómo era el club en el que fracasaste jugando al básquet, o el que te recuerda el día que ella prefirió bailar con las amigas. Si de algo me quiero olvidar, ahí están esos ojos brillosos del conocido que me llevan al justo lugar de donde busco escapar, me pone un corsé e impide liberarme del casillero donde ya me piensa desde hace mucho tiempo.
Imagino un día tocar timbre y pedir que me dejen pasar, que solo quiero ver la casa por última vez, que necesito conversar con las inseguridades de ese niño vomitón, que acá tengo la paleta para darle un nuevo color a esas anécdotas, y entonces caminar esa escalera, comprobar que el entrepiso era diminuto y no una juguetería enorme como la recuerdo, registrar qué queda y qué no, y si el olor sigue estando, si el olor queda con la casa o se va con la familia que alguna vez la habitó. Pero ya nadie le abre la puerta a los extraños, ya nadie permite cuestionar aquello de que todo tiempo pasado fue mejor.