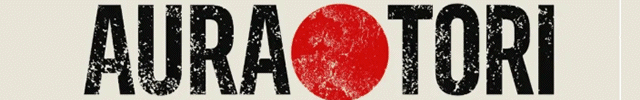Me veo en el espejo como cada día antes de acostarme. Tengo la boca llena de pasta dental y estoy haciendo buches cuando aparece, otra vez, el pensamiento fugaz. El automatismo de lavarme los dientes, esa conducta invariablemente repetida que me acompañará de por vida, me hace pensar en la circularidad del tiempo, en el sentido de las cosas, en el mito de Sísifo, en que soy el perro que quiere morderse la cola.
Me enjuago la boca, escupo con ganas y salpico el espejo. Me acerco para limpiar y veo algo extrañísimo. Una gota se expande sobre el vidrio, crece el diámetro y va conquistando en forma circular, como un globo, como el material derretido del que estaba hecho el policía de Terminator II. De pronto, el espejo entero está bajo los efectos de esa gota creciente que antes fuera saliva con pasta dental. El espejo ahora vacila, ondula, como si estuviera debajo del agua y genera un punto de fuga, una invitación. Me acerco descreído de lo que está pasando. Cierro un ojo y concentro mis sentidos en el otro, como si estuviera espiando por la cerradura. Veo algunas formas que al principio me resultan borrosas pero que una vez que el ojo se acostumbra, empiezan a cobrar forma y a diversificarse, sobre todo. Como si el efecto de mi mirada fuera suficiente para que las formas se atomicen y se multipliquen hasta el hartazgo.

Veo un chino comiéndose un murciélago, veo ciudades desiertas y el cielo limpio de aviones, veo gente haciendo barbijos artesanales y otra aplaudiendo en los balcones. Veo millones de lucecitas que se prenden. Me acerco todavía más y descubro que son pantallas, todas prendidas simultáneamente. Veo un hombre besándole la teta a una mujer frente a una computadora y otro caminando de noche por una ruta con una nena en brazos que parece moribunda. Todo es muy raro. Cierro los ojos y con un tubo de cartón del papel higiénico hago un puente entre el espejo y la oreja. Escucho murmullos, como un cuchicheo. Me concentro en los sentidos sin pensar en lo extraño de la experiencia. Entonces distingo peleas, parejas que discuten, gritos. También se escuchan golpes. Miro y veo dentro de las casas a hombres que reparten palizas a sus convivientes, mujeres enloquecidas que revolean vasos de vidrios contra la pared. Veo en los cuartos cajas de pastillas. Miro hacia el lado opuesto del espejo y veo, ahora, una multitud en torno a un cajón, veo banderas argentinas y un cortejo fúnebre interminable, veo gente golpeando una cacerola y rutas repletas de autos. Veo sombrillas encimadas que tapan la arena de la playa y veo policías cortando las calles. Veo gente desarmando mesas y sillas en las veredas y familias durmiendo bajo un puente.
Escucho murmullos, como un cuchicheo. Me concentro en los sentidos sin pensar en lo extraño de la experiencia. Entonces distingo peleas, parejas que discuten, gritos. También se escuchan golpes.
Lo veo a Borges escribiendo “El Aleph” y me veo mirando un espejo.
Cierro los ojos con fuerzas con la esperanza de que todo sea un sueño, o una fantasía, o un delirio. Los abro y ahí siguen ellos como hormiguitas enloquecidas queriendo salirse del espejo. Ahora veo que las personas se mueven haciendo girar burbujas gigantes, ya no caminan sino que ruedan por la calle. Parecen hamsters dándole vueltas a la ruedita. Una mujer rasguña la burbuja y tiene la cara desencajada como si estuviera gritando, pero nadie la escucha. Un grito ahogado en la burbuja. Se desespera aún más, como si le faltara el aire. Me hace pensar en las cucarachas cuando están boca arriba y mueven las patitas en su agonía. Finalmente muere y recién entonces la burbuja se desintegra, como si se evaporara. En un arrebato de poder apoyo la palma de la mano sobre las cabecitas, quiero sentir la sensación de aplastarlos. Pero una vez que la saco veo que no hice más que multiplicar el caos. Como si estuviera pateando un hormiguero. Veo pequeñas aureolas de humo que aparecen intermitentes en distintos lugares del espejo. Miro con más detenimiento. Son explosiones. Después de cada explosión las hormiguitas no mueren, se multiplican. El espejo se va cubriendo de humo y ya no puedo ver con claridad.

Me refriego la cara con agua como si quisiera sacarme una mancha, y salgo a la calle en busca de una bocanada de aire. Después agarro un trapo húmedo y lo paso por toda la superficie del espejo. Quiero limpiar el humo, o borrar todo. O ambas cosas. Pero nada de lo hago parece tener efecto. Empiezo a desesperarme, como si fuera yo el que está fuera sin poder hacer nada y todo cuanto hay, en realidad, fuera el espejo. Manoteo un martillo y lo hago estallar en mil pedazos.
Miro la pared, la marca circular del espejo. La agitación cede y el aire vuelve a entrar en los pulmones. Ya está, ya pasó. Es mejor así, pienso. Los espejos nunca me cayeron bien, tienen algo demoníaco. Mejor sin espejo.