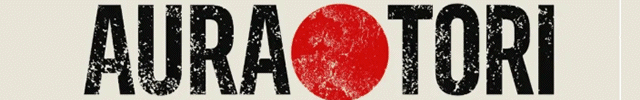Somos jóvenes. Tenemos cerca de veinte años, tal vez menos. Estamos perdidos. No es una definición filosófica de la etapa de la vida. Estamos perdidos literalmente. Y eso nos divierte. En realidad, para ser exactos, no estamos perdidos porque sabríamos cómo volver a casa, si quisiéramos. Lo que está perdido, para nosotros, es el bar de Juan.
Somos muchos arriba de un auto. Muchos. Es de madrugada y estamos en verano. Puedo sentir el olor a la tierra que vuela y que entra por las ventanillas abiertas. Es la cuarta o quinta vez que giramos a la derecha, y no vemos nada. Todo es campo, todo es árboles y yuyales, todo es tierra que vuela, todo es un cielo estrellado. No hay signos visibles de que haya llegado la electricidad a esta zona.
–Es fácil llegar –nos había dicho mi hermano un rato antes–. Tenés que doblar una vez a la izquierda y otra a la derecha. Así, muchas veces. Y llegás.
¿Cuánto es “muchas veces”? ¿Tres, siete, quince veces? Ahora todo es burla y risas porque mi hermano va en el auto, y pese a doblar muchas veces la casa de Juan no aparece. Digo “aparece” porque el campo de Juan, que también es casa, y también es bar, es una aparición inesperada. Allí donde uno se cansa y se acostumbra a ver pastizales y arboleda, de pronto se distingue la luz de un farolito, señal de civilización, y un poco más adentro una galería cálida y una casita.

Pasaron veinte años. Ahora voy solo y todavía es de día. Juan me abre la tranquera para que entre el auto. Sonríe, como el primer día. Ahora sí puedo decir que para llegar hay que doblar cinco veces a la izquierda y cinco a la derecha.
Me invita una cerveza. Me hace elegir dónde sentarnos. Se acerca Graciela, su mujer, y me saluda con cariño. También los cuatro perros vinieron a mi encuentro con entusiasmo.
Ambos me preguntan por mis cosas: mi vida, la familia, los hijos, mis hermanos. Parezco un sobrino que visita a los tíos del campo después de muchos años.
Finalmente nos sentamos y ahora la charla tendrá el foco puesto en ellos.
–Ya me intimidás con eso de que me grabes –dice Juan mirando el grabador y sonríe.
–Empecemos por el principio. ¿Qué hacías de tu vida antes del bar?
–Me dedicaba a la granja, digamos. Criaba gallinas, patos, pavos, vacas, cerdo. Todo en pequeña escala. Yo vivía en Olivera y cuando me mudé acá me traje todo. Llevaba muchos años de esa actividad y tenía ganas de cambiar esa realidad.
–Querías cambiar de rutina…
–Claro. Y la vida me pone con el negocio de La Vieja Esquina…
“Perdón, discúlpame, me meto un segundito porque a lo mejor no se acuerda cómo fue”, dice Graciela desde la puerta. La invito a sentarse, a participar de la charla. Graciela se acomoda en otra mesa, a tres o cuatro metros de distancia, y desde allí ampliará cuando lo considere necesario.
–Nosotros espiábamos porque nos llamaba la atención esa esquina… siempre andábamos por bolichitos de campo –aclara Graciela.
–Ah, sí. Ibamos siempre. Los sábados salíamos a hacer las compras con el Ford A, ordeñaba y vendía unos litros de leche y hacíamos facturas. Entonces pasábamos al mediodía a tomar el vermucito. Nos encantaba el lugar.
–Bueno –continúa Graciela–, y escuchamos que alguien dijo se vende y nosotros teníamos la plata justa. Vinimos los dos, nos miramos, y no nos sobraba nada, pero no era una locura la plata que pedían. Eso fue insólito. Y decidimos comprar.
–Y ahí me tuve que sacar las alpargatas, la bombacha y la boina y cambiar de vida –dice Juan, concluyente.
–¿Ya vivían acá?
–Claro. Llegó un momento en que la chacra esa que era de mi abuela se vendió y con el pedacito de torta que me tocó, compré esto. Anduve viajando por la Argentina para comprar algún lugar así, alejado, y encontramos esto y nos encantó. Era un galpón de dos puertas y no había ventana, no había galería ni agua, ni luz. Era esa cáscara, ¿ves? –dice señalando la pared del frente donde aún se ven las huellas–. Había un pozo que usábamos de letrina en el primer momento. Así pasó un año… seguimos con los animales hasta que sale lo de La Vieja Esquina.

Nada, en la casa de Juan, parece depositado al azar o dejado simplemente ahí, olvidado. Cada objeto, por minúsculo que sea, está puesto en ese lugar por algún motivo. Cada adorno tiene su razón de ser con el entorno, con la armonía de aquella casita de cuento perdida en el bosque.
–Y después es fácil –dice Juan con simpleza, como si hubiera lado B de las cosas–, después de 6 años me cansé de La Vieja Esquina. Era un boliche que cerraba a las diez de la noche, con sus luces fluorescentes, como corresponde. Y yo hice algunas reformes, cambié la iluminación y lo abrí de noche…
–¿En qué fecha fue lo de La Vieja?
–Yo ni idea de años –se rinde Juan, mientras Graciela hace memoria y finalmente arriesga que fue “año 93 o 94”.
–Yo pensé que le ibas a contar lo del horario –le dice Graciela–. Abría a las 10 de la mañana y cerraba cuando se iba el último borracho del mediodía, y después volvía a la noche. Iba y venía en el día y cuando llovía se quedaba allá.
–Claro –dice Juan como si contara lo obvio–. Iba caminando. Dejaba el Falcon a un kilómetro, más o menos, en el muñeco de huesos. Muy sacrificado era. Volvía al mediodía, me iba a las seis de la tarde y después volvía a cualquier hora. Dos veces por día, muchos años, y me cansé. Por eso decidí seguir con los animales acá y si podía vender una cerveza los fines de semana, bueno, me iba a ayudar para pagar los gastos fijos, etcétera. Y así fue. El resto vos lo conocés.
–¿Cerca del año 2000, fue? –insisto con las fechas por una necesidad propia de ubicar todo temporalmente.
–No sé, no me hablés de años porque no tengo la menor idea. Terminé con La Vieja Esquina y estuve un año acá preparando todo, transformándolo en un lugar para recibir gente. Llegó el día, hice una pequeña inauguración con quince amigos de La Vieja Esquina, y no dije más nada.
–¿No tuviste miedo en abrir las puertas de tu casa, con todo lo que significa la noche?
–No, porque ya conocía el paño. No dejaba entrar a cualquiera. Los primeros días que abrí me cayeron a las seis, siete de la mañana y les dije “no chicos, esto no es así. Yo dejé La Vieja para cambiar la onda, es otra historia esta”. Era un ambiente muy sano, no era un boliche de paso que tomás la copa y seguís con el otro y el otro y te mamás y hacés cagadas. Los que buscaban eso no venían, directamente. Era un boliche para venir y quedarse con la novia, con la familia.

Es la energía la que da esa aura de armonía, de buen clima, de suspensión del tiempo. Y digo “da”, en presente, porque si bien el bar cerró, el lugar sigue teniendo la calidez y el cuidado de aquellos días en los que recibía visitas. Visitas, y no clientes.
Nadie llegaba solo a lo de Juan. Sólo unos pocos tenían la contraseña de las coordenadas. Sin el boca a boca, sin que unos lleváramos a otros, nadie hubiera podido llegar, todos se hubieran perdido como navegantes en el Triángulo de las Bermudas.
–Esto era distinto porque no sabías llegar, porque había un lugar que nadie sabía dónde quedaba y te llama la atención –dice Juan–. He visto llegar a alguna chica con el noviecito al que recién conocían, que la traía acá para estar tranquilos y cómodos, y la chica desencajada, pálida, pensando “dónde me trajo este, me perdí”. Eran dos segundos hasta que abrían la puerta y veían otra gente, y ahí relajaban. Vos venís de noche, izquierda y derecha y decís ¿“dónde me lleva este”?
Sin embargo, pese a la dificultad para llegar –o a causa de eso, en parte– el bar de Juan era conocido mucho más allá de las fronteras mercedinas. Una vez en un avión, por ejemplo, un francés le dijo a un mercedino “Ah, ¿sos de Mercedes? Yo conozco el bar de Juan”. Anécdotas similares en distintos rincones del país han llegado a los oídos de Juan y Graciela.
–Siempre manteniendo el perfil bajo –aclara Juan.
–Una vez nos hincharon tanto para armar una fiesta electrónica, que era lugar perfecto y qué se yo –dice Graciela–. Fui yo la que la veté. Y eran chicos que nosotros queríamos mucho, pero la veté. Pero han hecho casamientos acá, también. Lo insólito es que si llueve no podés entrar ni salir. Pero se arriesgaban…
–Recuerdo cuando nos decías “váyanse”. Te acercabas a la mesa y nos decías que nos fuéramos porque se venía el agua.
–Claro. Yo ya sabía cómo era a cosa. Si se viene una tormenta… ¿te vas a quedar diez minutos más y después renegás toda la noche?

Un día llegué al bar cerca de las dos de la mañana. Había gente en todos lados. Mesitas debajo de cada planta, la galería llena, grupitos diseminados por todo el campo, chicos al borde de la pileta. Hacía calor. La noche estaba cubierta de estrellas. Le pedí a Juan dos vasos. Me dijo que no tenía más, que intentara rescatar algunos de las mesas. “Pero Juan, ¿cómo no vas a tener vasos? Comprá más o ponete un kiosco entonces”, le dije haciéndome el gracioso. “Sabés que lo que pasa –me dijo con sabiduría– es que con la cantidad de vasos yo controlo la gente que hay, y no quiero más gente, es lo que hay”.
Siempre lo tuvo claro. Yo, que era un cliente de siempre –como casi todos allí–, tuve que subirme al auto y volver al centro.
–Y sí, era así. Una vez viene un pibe y me dice ‘no tengo vaso’. ‘A ver, esperá’, le digo, y agarro una botella de lavandina vacía que había ahí abajo. La corté, la lavé bien y le hice un fernet ahí –se ríe, Juan, recordando el momento–. Él, feliz. Sabían cómo era la onda.
–Sí, y también es que Juan es muy particular –agrega Graciela–. En otro lugar a lo mejor se enojan con eso. Juan, ¿y la de la cucharacha?
–Te voy a contar otra. Un día viene una pareja. El chico de Mercedes y ella de Buenos Aires. Era la primera vez que la traía. Él pide una cerveza y ella un café, en verano. Con tan mala suerte que yo vengo con el café y la cerveza y no sé en qué momento se metió una cucarachita, pero no la negra, sino esas chiquitas voladoras del verano. Al rato me llama la chica y saca con la cucharita, la cucaracha y diez mil ojos mirando y le digo “no te preocupes”. Y ahí, abajo del mueble, tengo el tarro de Raid, entonces agarré el Raid y le eché adentro del café. “Tomalo tranquilo”, le digo –y larga la carcajada.
–Entonces el chico de Mercedes se mataba de risa y ella también, ¿qué iban a hacer?. Esas son las cosas de Juan. Por supuesto que después le hicimos otro. Tiene esas salidas en esas situaciones, de esa manera, que a la gente también le gustaba. Venían los chicos jóvenes y se reían con él como si estuvieran a la par en edad.
Todo empezó un sábado con quince invitados. Aquellos privilegiados que recibieron, junto con la novedad de la apertura del bar, la misión implícita de la difusión. Unos días después la pregunta flotaba en el aire: “¿Y ahora qué?”. Al sábado siguiente habían ido solo seis personas. Siete días después, quince. Y a partir de allí la concurrencia creció exponencialmente.
–¿Por qué cerraron?
–Por cansancio. Son muchos años –explica Juan–. Un bar no es abrir la persiana el fin de semana. Acá no tenés proveedores, tenés que ir vos a todos lados, preparar todo, dejar todo listo. ¿Vos toda tu vida saliste todos los fines de semana?
–No.
–Y yo hace 25 años que salgo todos los fines de semana. Y hay veces que no estás con ganas, que no querés ver gente, que estás deprimido, y sin embargo tenés que poner tu mejor sonrisa e ir para adelante. Hay gente que se piensa que tener un boliche es joda, y no, es un laburo, como el tuyo, como el de cualquiera.
–En una época venía el sodero, después ni eso –recuerda Graciela–. Todo había que ir a buscar, era agotador. Ya desde el martes era trabajar para el fin de semana. Provisiones, comida, bebida blanca… No nos podíamos olvidar nada sino había que volver. El hielo, el pan, todo… a ver si me entendés… Ir a buscar el queso a Suipacha, por ejemplo.
–Y acá te olvidás algo, te olvidás el encendedor para prender la cocina y tenés que volver a Mercedes –agrega Juan–. Siempre pasaba. A pesar de que nos anotábamos todo, siempre faltaba algo. Era la tardecita y no había pimienta, por ejemplo ¡Uy, la pimienta! ¿Cómo voy a servir el queso si no está la pimienta? Y me iba a buscarla.
Fue en mayo del año 2019, hace exactamente un año, que Juan y Graciela decidieron el descanso, la tranquilidad, vivir en el campo con el ritmo del campo.
–Vivimos humildemente pero tranquilos. Fueron muchos años de música, sociedad, y bueno. Nunca renegué porque la pasábamos muy bien, pero el tiempo pasa. Alguna vez dejás el triciclo y agarrás la bicicleta, y después agarrás la silla de ruedas –concluye, así, con el humor y la simpleza de un hombre sabio.
Cae la noche. Nos despedimos. Juan abre la tranquera y espera que salga mientras acaricia a uno de sus perros. Me voy en esa hora del sábado en la que solía llegar. Levanto la mano desde el auto mientras él cierra la tranquera. Me pregunto cuándo nos volveremos a ver.