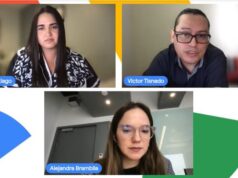No hace muchos días circuló por las redes sociales, más precisamente por una cadena de WhatsApp, la noticia de que se había descubierto que la pandemia por la que estamos atravesando hace ya casi setenta días, en verdad o la generó un virus sino una bacteria y que el hallazgo se produjo cuando los médicos en Italia empezaron a practicarle autopsias a los cadáveres de los fallecidos por la infección del Covid 19. Práctica que estaba prohibida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El libelo además, para afianzar su argumentación daba como fuente al Ministerio de Salud de Italia.
Por lo mismo, se acusaba a la OMS de tergiversar el verdadero origen y desarrollo de la pandemia, además de tener complicidad en el ocultamiento de la verdad, cuyo objetivo no aparecía definido en el escrito.
El aislamiento social que padecemos hace ya más de dos meses y sus consecuencias, nos ha puesto en el centro de una vorágine informativa que satura nuestros sentidos. Andamos medio alelados, sin siquiera encontrar la calma que nos oriente en el tiempo y el espacio hacia dónde terminará depositándonos este trance que parece cuestionar duramente los cimientos de nuestra cultura.
Vivimos inmersos en un entramado en que la palabra y las imágenes circulan a una velocidad nunca antes vista, provistas de una innumerable variedad de contenidos, cargados de ideología, intereses, amores, pasiones, erotismo, odio y pareceres. Dentro de ese plexo complejo, difícil de dilucidar, debemos conformar nuestra estructura de pensamiento que nos determina, y pauta nuestras conductas.
Sucede entonces que la manera en que interpretamos la realidad está condicionada por nuestra predisposición mental, que además proviene y está condicionada por todas nuestras experiencias del pasado que adquirimos en la convivencia social. Experiencias que a su vez –por lo menos la mayor parte– no las hemos adquirido en primera persona, sino que nos las han contado y a través de ellas entendemos nuestro entorno. De modo que nuestro entendimiento con el que enfrentamos al mundo está conformado a partir de imágenes, relatos, mitos, leyendas, notas de prensa, películas y los medios de comunicación en sus distintos formatos.
Casi terminado el segundo decenio del siglo XXI, vivimos en sociedades complejas en las que han aparecido nuevas formas de analfabetismo. Por un lado, el permanente desarrollo tecnológico aplicado a las formas de producción y a la generación y distribución social del conocimiento, han terminado segregando a buena parte de la población, ya que por la forma vertiginosa como aparecieron esas tecnologías, se torna demasiado dificultoso asimilarlas y buena parte de la población, especialmente la gente mayor, ha optado por prescindir de hacer uso de ellas.
Desde la aparición de internet en adelante, la trasmisión de datos y las tecnologías aplicadas a la comunicación se renuevan a una velocidad imposible de asimilar en tiempo real y por consiguiente los efectos prácticos de su utilización sólo pueden ser dimensionados después de largos períodos de uso, muchas veces con resultados no deseados.
Voladeros de luces como el concepto de la “Post-verdad” –consistente en desvirtuar los hechos fácticos para convertirlos en narraciones a medida del deseo, la ambición y los intereses del narrador– no son más que la consagración y la inserción de la mentira en el ejercicio de la política y la praxis social, transformándose en una costumbre generalmente aceptada, difundida profusamente por las redes sociales y los medios masivos de comunicación en sus distintos soportes.
En el mismo sentido, la circulación de noticias falsas denominadas “Fake News”, expresión inglesa eufemística que mitiga o ablanda su verdadero significado, es otra de las variables del engaño permanente con el que convivimos, sobre cuyas formas de trasmitir novedades no es necesario profundizar aquí, porque es una práctica cotidiana por todos conocida y que ya no despierta el asombro de nadie.
Desde allí es que surge como una necesidad imperiosa que la escuela, indistintamente de su orientación curricular, desde la formación básica y hasta la terciaria o universitaria, forme a las y los estudiantes para que, en su condición de ciudadanos, posean los saberes pertinentes para entender el funcionamiento de las redes y de los medios de comunicación social. Capacitarlos en las destrezas para leer los contenidos que difunden entrelíneas, captar las segundas intenciones del lenguaje con el que operan y también lo que ocultan, que muchas veces es lo que más los distingue.