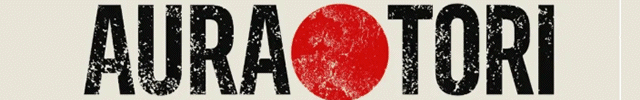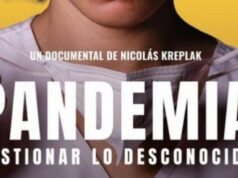Camino por la cuadra del hogar en el horario en que los abuelos, sentados como en una platea, tomaban fresco en la vereda y estimulaban sus sentidos con el movimiento habitual de la calle céntrica. La postal de hoy es otra. Las puertas están cerradas. La vereda, desierta desde hace unos meses, huele a desinfectante. Me asomo a la ventana y veo una silueta tras la cortina que parece descubrirme. Imagino que es la sombra de Marita que se pasa la tarde en esa posición, mirando tras el vidrio como quien mira un recuerdo. Ya no hace los ejercicios. No tiene ganas. Si precisa algo gira la cabeza hasta que algunas de las enfermeras o el médico que decidió quedarse se acerque a asistirla o a empujar la silla.
En la calle se escucha el bullicio hasta las seis de la tarde. Después Marita escucha el ruido metálico de las persianas que se cierran. Más tarde pasa un camión desinfectante que apunta con una manguera el frente del hogar.
Laureano pasa los días acostado. No quiere levantarse de la cama. No, al menos, hasta que vuelva Estela. Es ella, Estela, quien se ocupaba de él durante toda la jornada. Aunque Laureano nunca lo haya dicho, los empleados suponen que algo de Estela le evoca a su esposa o a su hija –fallecidas ambas– y por eso el vínculo especial y exclusivo, y por eso la broma sobre el proyecto de casamiento. Estela estuvo en los momentos más críticos como un ángel guardián. Ella le dio la paz que necesitaba el día de la crisis y ella lo encontró en la calle el día que se escapó. Pero Estela no va a volver en los próximos catorce días. Ni Estela ni nadie. Solo serán ellos, los veintitrés gerontes y los cinco integrantes del personal que decidieron transitar la enfermedad aislándose juntos.
Josefa pregunta la hora. Franco le responde otra vez, como hace cinco minutos. No es que Josefa hay perdido la memoria, ella quiere saber la hora exacta en cada momento para que su día cobre sentido, para que haya un cálculo, una expectativa, la posibilidad de esperar un momento, de imaginar un futuro inmediato
El doctor Franco escucha un ruido desde la cocina, como si algo se desplomase en el comedor junto al chirrido de una silla. Las piernas de Ceferino, tumbadas en el suelo, se asoman detrás de la mesa. Franco tendrá que hacer el doble de fuerza para levantar al anciano de un metro noventa. Angélica, la enfermera, se acerca a colaborar mientras reniega “¿qué quiso hacer, Ceferino?, ¿por qué no me llama?”. Pero Ceferino no contesta, apenas se mira la zona dolorida a la altura de la cadera, como si pudiera ver la huella del dolor en la tela de la camiseta. Tampoco Angélica espera la respuesta, Ceferino ha dejado de hablar desde que lo aislaron, y su aislamiento no ha sido el mismo que el del personal, el de los últimos días, cuando se enteraron que todos eran positivos. No, su aislamiento lleva ya cuatro meses. Cuatro meses en los que no pudo ver a sus hijos, cuatro meses en los que ha perdido las ganas de resignarse a la llamada telefónica. Cuatro meses en los que su andar erguido y señorial que despertaba la envidia de sus compañeros y la admiración del personal se ha deteriorado visiblemente.
Josefa pregunta la hora. Franco le responde otra vez, como hace cinco minutos. No es que Josefa hay perdido la memoria, ella quiere saber la hora exacta en cada momento para que su día cobre sentido, para que haya un cálculo, una expectativa, la posibilidad de esperar un momento, de imaginar un futuro inmediato, para evitar el caos, para que esa masa temporal de veinticuatro horas pueda fraccionarse en momentos significativos: el desayuno, el almuerzo, la siesta, el baño, la cena. Josefa pregunta la hora y la respuesta será el ancla que la aferre a lo seguro, a lo conocido, a lo que, pase lo que pase, no debería cambiar, por que si esas certezas se alteraran, entonces su vida quedará a la deriva, naufragando en el mar de lo incomprensible, en el vacío de las huellas borradas.
“Vamos a caminar un poco” le propone Marisa, la otra enfermera. Pedro, el muchacho de mantenimiento, le hace un gesto tocándose el cachete desde la otra punta de la sala. Marisa, que envuelve a Josefa con sus brazos, entiende el mensaje. Se ha olvidado el barbijo en una de las habitaciones y su aliento, tan próximo al de Josefa, es una amenaza letal. Aunque ambas sean positivas, Marisa no sabe, pero intuye –imagina– que la carga viral quizás sea un factor importante al momento de pensar la sintomatología. Ella podría reforzar el contagio aumentando la carga viral de Josefa y entonces sí, agravar el asunto. O al revés, claro. Quizás Josefa sea quien complique las cosas y Marisa comience con síntomas y tenga que dejar al equipo que asiste más deficiente de lo que ya está.
Manolo le pide a Pedro que suba el volumen de la televisión. En la pantalla los periodistas hablan de la cantidad de contagios diarios y del número de muertos que hay que lamentar. Recomiendan cuidar a los abuelos, sobre todo, y que la mejor manera de hacerlo es dejar de verlos, no visitarlos, no tener contacto. Elsa, que se entretiene con sus manos haciendo solitarios mientras sus oídos, alertas, registran todo lo que pasa, acota con su clásico humor ácido y sin levantar la vista: “Se ve que nos están cuidando bien, entonces” y simula una risa apagada mientras coloca un siete debajo de una sota.
Elsa, que se entretiene con sus manos haciendo solitarios mientras sus oídos, alertas, registran todo lo que pasa, acota con su clásico humor ácido y sin levantar la vista: “Se ve que nos están cuidando bien, entonces” y simula una risa apagada mientras coloca un siete debajo de una sota.
Franco busca distraer la atención del tono fatídico de las noticias y propone un juego. Augusto, el hombre con más antigüedad en el hogar y el que menos visitas ha recibido, adhiere entusiasmado e incentiva al resto para que se sume. Pedro le sonríe a Angélica y levanta las cejas. ¿Quién hubiera imaginado, meses atrás, que Augusto, el hombre considerado una institución, apoyaría alguna iniciativa proveniente del personal? Beatriz, la cocinera, sostiene que el cambio vino junto con la peste. Pasó de ser el hombre que saboteaba cualquier intento de bienestar a ser un líder positivo, estandarte de la vitalidad. Ya no es el anciano que “no tiene a nadie”. Ahora la situación, en algún punto, se ha emparejado porque desde hace cuatro meses nadie ha recibido visitas y esa sensación general de desamparo le hace pensar que ahora nadie tiene a nadie.
Después de la cena es el momento más crítico, cuando reina el silencio. Como si todos pensaran, sin que nadie se atreva a decirlo –tampoco Elsa– que alguno –o más de uno– está viviendo sus últimas horas. Que quizás mañana empiece el desenlace. Porque la peste es así, se ensaña con los más viejos, y ellos tienen la peste y son los más viejos. Porque los números no mienten y la ciencia tampoco, porque está comprobado y los periodistas no se cansan de repetirlo, porque piensan que esa es la pura verdad y aunque el bicho silencioso todavía no se haya hecho notar, de un momento a otro hará su sacudón dentro de algunos de esos cuerpos y ya no habrá remedio, será irreversible. El asunto es a quién le tocará, y a cuántos. A esta hora del día las miradas avejentadas asumen el color del miedo y el brillo de la despedida.

Las luces se apagan. Los ancianos ya están descansando. Marisa y Angélica van a la única habitación disponible. Beatriz se acomoda en el sillón, Pedro tira una manta en la cocina y el doctor Franco busca cierta intimidad en la oficina. Recién entonces, en el último respiro de la noche, los trabajadores tendrán tiempo de conversar con sus familias, de llevar tranquilidad, de consolar a un hijo o a una hija que reclama y no entiende la ausencia y de responder la cantidad inusitada de mensajes que han recibido durante el día. Mensajes de apoyo, mensajes de admiración, mensajes de amigos, mensajes de contactos olvidados, mensajes de números desconocidos, mensajes que producen lágrimas tímidas de emoción, mensajes que son mantas que cobijan y reconfortan el descanso.
Es el momento de mayor aislamiento en los cincuenta y un años de vida del hogar. Son los días donde más olvidados deberían sentirse los ancianos residentes. Sin embargo, del otro lado de las paredes hay una ciudad entera que tiene los ojos y las plegarias puestas allí, en la burbuja del asilo.
Relato inspirado en la situación del hogar Villa Abrille. JULIO DE 2020